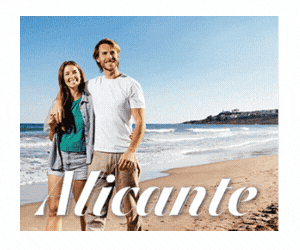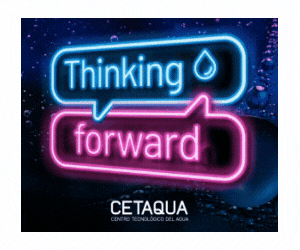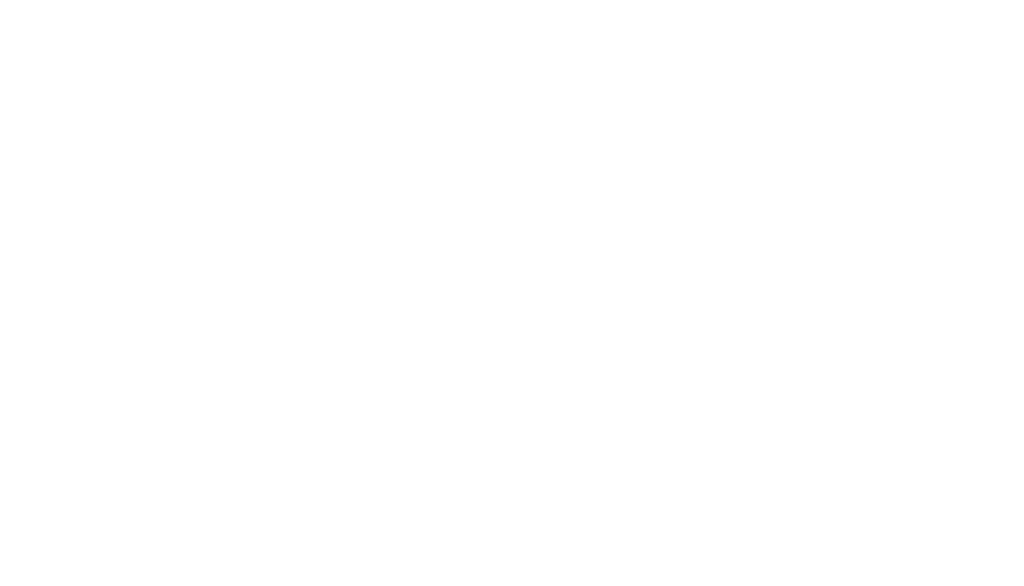A pesar de que aún hay quien se resisten a aceptar la evidencia, está claro que el clima actual ya no es el mismo del que disfrutábamos en la fachada mediterránea española hace tres o cuatro décadas. Desde hace unos años hay algunos elementos climáticos que manifiestan ya alteraciones y tendencias diferentes a las que tenían hace treinta años. Y eso es ya cambio climático.
En los años ochenta del pasado siglo, cuando se lanzó la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica (emisiones de gases a la atmósfera) se podía dudar, tal vez, del resultado de la misma. Entonces no se manifestaban aún tendencias claras. Y algunos datos resultaban incluso contradictorios.
Pero hoy, cuando está finalizando el segundo decenio del siglo XXI, las evidencias son cada vez mayores. Los datos están ahí para corroborar lo que son tendencias manifiestas.
En el litoral mediterráneo hay tres procesos que tienen relación estrecha con el mecanismo planetario de calentamiento global: 1) el cambio estacional de las lluvias y la intensificación de los chubascos; 2) el incremento de la temperatura media y, en especial, del calor nocturno, manifestado en las denominadas noches tropicales (Tª > 20º C); y 3) el calentamiento de las aguas del mar Mediterráneo occidental en su sector central (mar de Argel y mar Balear). Los tres están ya corroborados en datos científicos. Ya no son supuestos; son manifestaciones claras de calentamiento climático en nuestra región.
La planificación hidrológica
El primer proceso supone un incremento de lluvias en otoño y un descenso en primavera. Esto tiene una repercusión directa en la planificación hidrológica. Las aguas de primavera son muy importantes para el desarrollo con normalidad de la actividad agraria y para la acumulación de reservas hídricas —en embalses y acuíferos— que permitan atender el aumento del gasto en los meses cálidos del año.
El futuro plan hidrológico nacional, que tendrá que redactarse en los próximos años, debe tener en cuenta esta cuestión para evitar problemas de desabastecimiento coyuntural. Teniendo en cuenta, además, que los modelos de cambio climático están señalando un probable incremento, en frecuencia de aparición y duración, de las secuencias de sequía en el área mediterránea.
Unido a este hecho, se está produciendo un incremento en la intensidad horaria de las lluvias. Es decir, llueve menos días al año, pero lo hace de forma más concentrada. Este aspecto es importante para la planificación de infraestructuras hidráulicas en las ciudades, puesto que deben ir adaptándose el nuevo “tipo” de lluvias intensas, que dejan cantidades no muy abundantes, pero muy concentradas en el tiempo. En media hora o una hora, se acumulan treinta o cincuenta litros por metro cuadrado, lo que causa anegamientos y daños económicos, y en ocasiones también pérdida de vidas humanas.
Y todo porque nuestras ciudades litorales no están preparadas para asumir esa cantidad concentrada de lluvia en tan poco tiempo. Se requiere la implantación de colectores de agua pluvial de gran capacidad. Este es uno de los retos que tienen los municipios del litoral mediterráneo español para las próximas décadas.
Las noches tropicales
El incremento de la temperatura media anual es innegable en todo el planeta. El litoral mediterráneo español no iba a ser una excepción. El aumento de temperaturas ha sido de 0,8º C en los últimos cien años. Con un ascenso muy acelerado desde 1980. Pero tal vez la manifestación más evidente de la pérdida de confort térmico en esta región ha sido el incremento muy notable de “noches tropicales”, en las que el termómetro no desciende de 20º C durante toda la noche.
Desde 1970 a la actualidad el número de noches tropicales en muchas ciudades de la región mediterránea se ha triplicado. Se ha pasado de veinte noches tropicales a sesenta o setenta noches de calor intenso al año. Incluso, desde el año 2000, se observa un aumento de noches en las que el termómetro no baja de 25º C. A ello se suma la humedad relativa elevada en áreas próximas a la costa, lo que eleva la sensación de calor, puesto que con valores de humedad relativa del 70% o más, la temperatura que realmente siente el cuerpo humano, sube entre 4 y 7º C, en relación con la que marca el termómetro. Esto es, en mi opinión, el aspecto menos soportable del calentamiento global en el área mediterránea.
El aumento de la temperatura superficial marina
Por último, un dato muy relevante es el aumento de la temperatura superficial marina de la cuenca occidental del Mediterráneo, especialmente en su sector central (mar Balear y mar de Argel). Este incremento se calcula en 0,8º C, por término medio, desde 1980 a la actualidad. El mar Mediterráneo, en estos sectores, están por tanto más cálido que hace tres o cuatro décadas, en un proceso de acumulación de calor, especialmente en los meses de primavera (mayo-junio) y prolongándose en verano hasta bien entrado el otoño (octubre y comienzos de noviembre).
De manera que el período anual en que hay aguas cálidas frente a las costas del Mediterráneo español es mucho mayor que hace unas décadas y además estas aguas, están más calientes. Esto tiene dos efectos claros: favorece, por un lado, el desarrollo de las noches tropicales en las poblaciones litorales, como se ha señalado; y por otro, supone un factor de riesgo ante posibles situaciones de inestabilidad (gota fría), que amplía su calendario de posible desarrollo desde la primavera hasta el otoño.
El litoral mediterráneo español es un escenario idóneo para el desarrollo del cambio climático y un laboratorio muy propicio para su estudio. Negar la evidencia no aminorará la gravedad del problema. Y ya tenemos datos que atestiguan que algo está pasando en nuestro clima. Por ello, este tiempo es básico para poner en marcha políticas y prácticas de reducción y adaptación a los cambios que nos seguirá trayendo el calentamiento planetario. Aquí está uno de los retos más importantes para la sociedad y su economía, y para los territorios en su conjunto de las próximas décadas. Nuestra región mediterránea no es ninguna excepción.