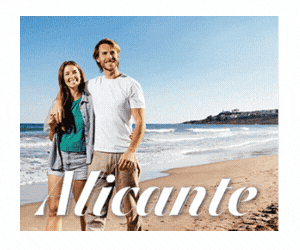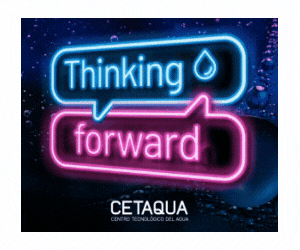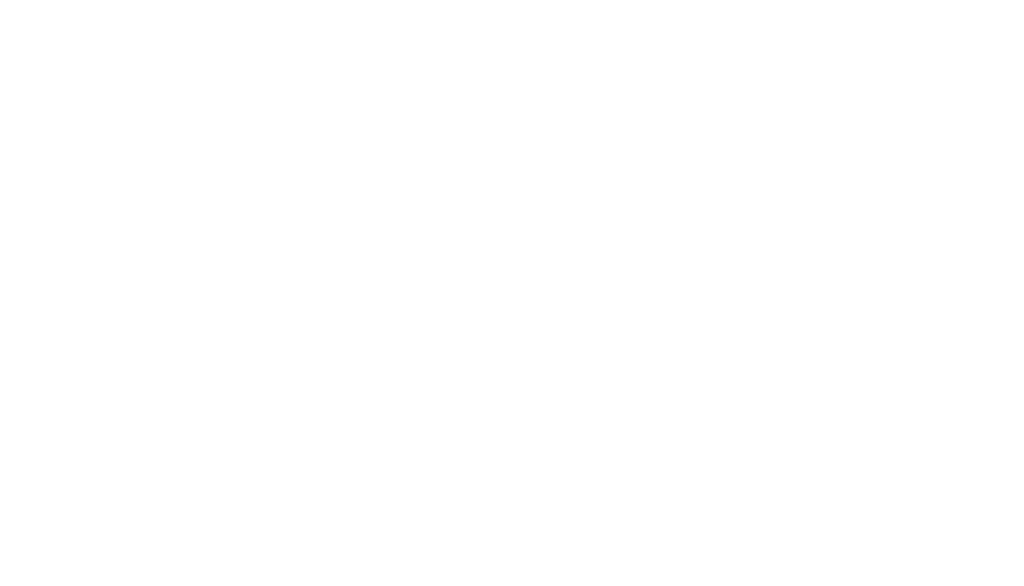Es bien sabido que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) destaca la dimensión de la empresa como organización social, sin reducirla al plano económico, financiero, y por ello se ve en relación con otros grupos sociales, en especial aquellos que más inciden en su actividad productiva, sea en forma directa (accionistas, empleados, proveedores, consumidores) o indirecta (gobierno, otras empresas, Organizaciones No gubernamentales -ONGs-, comunidad en general, etc.).
Tales grupos son conocidos en el campo de la RSC como grupos de interés o stakeholders, con los cuales la empresa debe actuar obviamente con responsabilidad, con auténtica responsabilidad social, a través de prácticas concretas, específicas, como dar el trato justo y equitativo a los proveedores, suministrar la información adecuada de sus productos a los consumidores y realizar proyectos que contribuyan al bienestar de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Diálogo con grupos de interés:
Así las cosas, la empresa no puede permanecer aislada, al margen de la sociedad y, en particular, de dichos grupos de interés, con quienes está en la obligación de establecer un diálogo permanente para conocer sus necesidades, identificar los problemas que los afectan (en ocasiones, por la misma actividad productiva como cuando causa problemas ambientales) y, sobre todo, ayudar a resolverlos, aun para beneficio de la compañía.
Más que balances sociales:
Los informes en cuestión, fuera de los estados financieros que se entregan por mandato legal a las autoridades oficiales pertinentes (superintendencias, por ejemplo), son por lo general balances sociales, reportes de sostenibilidad con los triples resultados (económicos, ambientales y sociales) o informes entregados al Pacto Global de Naciones Unidas, evaluando los diez principios suscritos por la empresa respectiva.
Divulgar por transparencia:
Como es apenas lógico, esta información debe hacerse pública, que es signo de transparencia y base de la confianza requerida en los mercados. Y, al ser conocida por los citados grupos de interés, estos deben evaluarla para ver hasta qué punto la empresa respeta los derechos humanos y laborales, no incurre en prácticas corruptas como el soborno y es responsable con ellos, con cada grupo, trátese de clientes o contratistas, de empleados o proveedores.
Generar valor para todos:
De igual manera, cabe destacar que la RSC conduce, al actuar en esa forma, a la generación de valor para esos grupos. Como cuando la empresa adelanta programas en beneficio de sus trabajadores (compra de vivienda, educación para sus hijos, recreación…).
No se trata, pues, de generar valor o riqueza únicamente para los accionistas, que era —y aun es en muchos casos— la concepción tradicional, individualista, a diferencia de la solidaridad que ahora se reclama.
Principios de corresponsabilidad:
De otro lado, es parte fundamental de la RSC que se exija asimismo a los stakeholders su responsabilidad social. De modo que ésta se extienda a la cadena productiva, creando una cadena de valor responsable. Acaso porque una acción aislada es insuficiente y puede irse a pique si no se presenta en los demás eslabones de la producción, la distribución y el consumo.
No es de extrañar, entonces, que algunas compañías pidan a sus proveedores, como condición ineludible para comprarles, el cumplimiento de normas ambientales. De lo cual es fácil deducir la enorme importancia de la RSC en los mercados internacionales de hoy.
Consumo responsable:
En conclusión, cada grupo debe ser socialmente responsable. Y esa es la tendencia universal, cada día más evidente. Los consumidores, en efecto, castigan con severidad, absteniéndose de adquirir sus productos, a firmas carentes de responsabilidad social cuando violan normas ambientales o laborales. Pero también tienen que participar, en nombre de su responsabilidad social, del consumo responsable, sin demandar productos de contrabando, un fenómeno usual en muchos países.
La RSC es un camino de doble vía, insistamos.