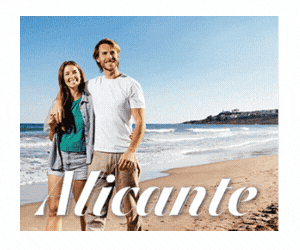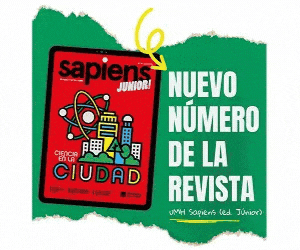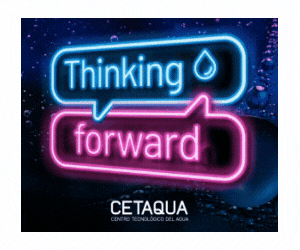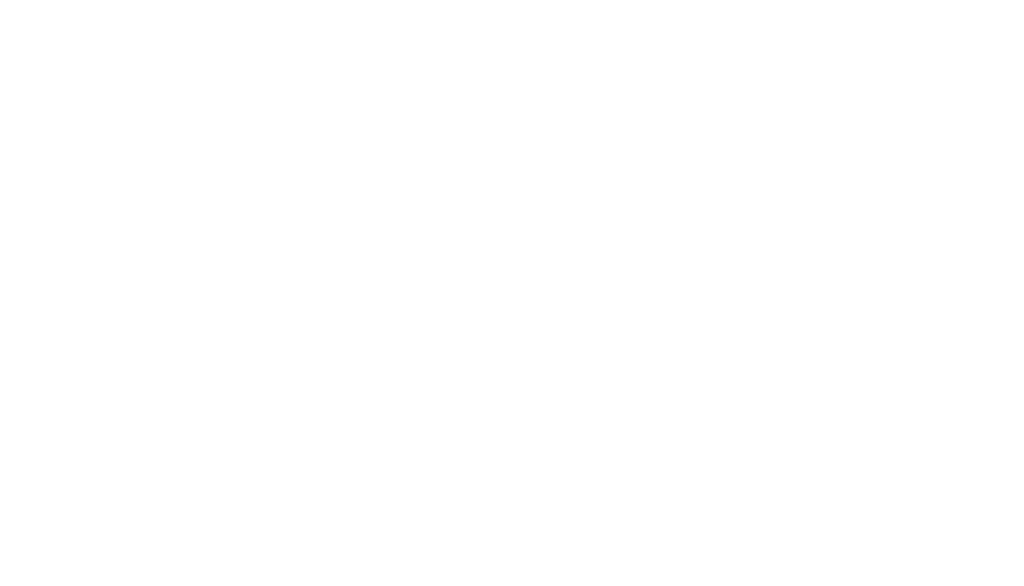En el año 2017, el Ayuntamiento de Mora (Toledo) tuvo que plantarle cara a un “gran” problema medioambiental. Unas cinco hectáreas de terreno que contenían miles de toneladas de residuo seco de alpechín. Repartidos en ocho balsas de secado abandonadas.
¿Pero qué es exactamente el alpechín? Todo surge en el proceso de extracción del aceite de oliva. Históricamente su fabricación ha tenido tres fases. La primera es el producto en sí, el aceite. La siguiente es una parte acuosa que, como su propio nombre indica, es agua con una serie de componentes orgánicos que tomaba el nombre de alpechín. Y por último, se sacaba un orujo a partir del hueso y la carne de la aceituna.
A partir de los años 80, el producto acuoso de este proceso se evaporaba en balsas. Generando un residuo seco que con el tiempo iba formando capas y más capas. Un fango muy profundo que se acumula en las balsas. El sistema actual de producción del aceite en España ha cambiado. Las balsas de evaporación ya no son necesarias. Pero se han quedado en el territorio. Acumulando un material negruzco –como una especie de petróleo– que es refractario a la degradación debido a la materia orgánica que contiene.
El alpechín, un problema a solucionar
¿Entonces qué debía hacer el Ayuntamiento de Mora con todos estos residuos? Después de descartar la opción de llevarlos a un vertedero, acudió a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
“En las balsas de alpechines hay miles y miles de toneladas. Por lo que el coste económico de extracción y transporte a un vertedero hubiese sido muy elevado. Una gestión autorizada pero no muy buena para el medioambiente. Por lo que la otra opción fue identificar a actores dentro de la ciencia que fueran capaces de transformar todo eso de forma sostenible. E incluso darle un valor, generando un recurso a partir de residuos”, detalla el director del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente (GIAAMA) de la UMH, Raúl Moral.
Así surgió el proyecto europeo Life+Regrow. En él, además de los investigadores de la UMH y el propio Ayuntamiento de Mora, participa la empresa de gestión de residuos GESREMAN, la Asociación Española de Municipios del Olivo, y un equipo científico especializado en microbiología de la Universidad de Almería. Cuenta con un presupuesto total de casi un millón y medio de euros. La Comisión Europea lo financia en un 60%. Y la duración del mismo es de 45 meses. Finalizará en junio de 2021.
“Cuando accedimos a participar no éramos conscientes de la envergadura del problema. Nosotros al estar ubicados en el sureste español la industria del aceite no es demasiado potente. Aunque sí la hay en el norte de Alicante y, sobre todo, en Castellón. Pero lo que no sabíamos es que había toda esa traza de gestión de residuos no resuelta. Antes de ir a Mora pensamos en hacer unas pilas de 100 toneladas para transformarlas. Pero eso era imposible. La grúa sacaba diez metros cúbicos y parecía que no había pasado nada. Entonces el efecto transformador tenía que ser in situ y tener una envergadura muy potente”.
La solución: la biorremediación
¿Y cómo se puede restaurar todo ese espacio ocupado por las balsas de alpechín abandonadas? Mediante técnicas de biorremediación. Ayudar a la naturaleza a recuperarse a sí misma.
“Los procesos biotecnológicos se centran en la utilización de las potencialidades de los microorganismos, u organismos superiores, para hacer procesos que de otra manera a nivel físico, químico o industrial costaría mucho. Son capaces de depurar, de transformar y trabajan 24/7. Con lo cual, lo único que tenemos que aportarles es un medioambiente agradable y adecuado para su desarrollo. Estos microorganismos se alimentan de nuestros residuos. Es un proceso sinérgico. Una simbiosis adecuada”, explica Moral.

En total han sido cuatro las técnicas de biorremediación que se han utilizado en el proyecto. La primera: el landfarming o laboreo. “Hemos mezclado el suelo contaminado con alpechín con una serie de materias orgánicas. Procedimos a dar arados y riegos a ese entorno para que los propios microorganismos del suelo fueran capaces de ir transformándolo. Este es un proceso de bajo impacto. Es fácil de desarrollar. Tiene unos efectos adecuados aunque sean más a largo plazo”.
La segunda estrategia es la fitorremediación. Utilizar plantas para que sean capaces a través de su zona rizosférica –las raíces- de absorber, trocear y degradar los compuestos. “La actividad la establecimos con hasta 12 especies distintas para ver cuál era capaz de resistir en el medio ambiente. Al final es una planta en un medio hostil y contaminado, parecido a lo que podría ser un pantano. Así que es una fase compleja porque directamente sobre el material contaminado la tasa de éxito y de supervivencia es baja”.
Las estrategias con más éxito
La siguiente aproximación ha sido utilizar el compostaje. “Como el material contaminado es eminentemente orgánico lo complementamos con otra serie de aditivos naturales, como los estiércoles ganaderos, para generar un medio ambiente adecuado. Así los propios microorganismos del compostaje fueron capaces de nutrirse de esos compuestos. En definitiva, hubo una mineralización: transformación de lo orgánico en inorgánico. Y fue eficiente”.
El investigador principal del GIAAMA indica que este proceso fue “muy exitoso” de cara a materiales contaminados cuyo contenido en materia orgánica fuera elevado. “Mientras que cuando la balsa no tiene tanta materia orgánica hemos visto que el proceso de landfarming seguido de fitorremediación es la mejor aproximación”.
El campo ya mira a la innovación como el camino a la sostenibilidad
El vermicompostaje fue la última. Las lombrices rojas de California están especializadas en vivir en un entorno muy acuoso, hasta con un 85% de humedad. Es parecido al medio de los fangos. Son capaces de nutrirse de la materia orgánica y transformarla en un compuesto fertilizante: el vermicompost.
“Utilizamos estas lombrices después de haber hecho un proceso de compostaje corto ya que tampoco queríamos que sufrieran un estrés excesivo. Con esta estrategia también tuvimos mucho éxito porque las lombrices han sido capaces de pervivir en el medio y de descontaminarlo mucho más que solo con el compostaje”, recalca.
El futuro, un ecoparque
El proyecto se encuentra en una segunda fase donde se está aplicando a gran escala las estrategias más eficientes. “Ya hemos obtenido una cascada de tratamientos pero ahora lo importante no es solo probar los cuatro, sino su combinación más adecuada. No todas las balsas son iguales. Pero hasta que no comienzas a trabajar sobre el terreno no te das cuenta. No responden igual a la hora de la descontaminación”, apostilla Moral.
Actualmente se están realizando, además, una serie de actuaciones para transformar el entorno de las balsas abandonadas de Mora en un centro cultural y de formación. Un ecoparque. “Al final estamos generando un espacio nuevo para la ciudadanía. Donde antes nadie se acercaba, ahora estamos intentando poner en valor tanto pedagógico como tecnológico todo el proyecto”.
La UMH expande su Parque Científico y se enfoca hacia el sector agrotecnológico en la Vega Baja
¿Y después de junio de 2021, qué ocurrirá? “Entonces se abrirá un periodo que se llamará postLife. Tenemos un compromiso de seguimiento. Que la semilla de este gran proyecto sea capaz de germinar en otros entornos. Exportar el modelo a otros municipios, tanto en España como en países como Grecia, Portugal e Italia. Estos trabajos son especiales porque lo que se pretende no es publicar estudios ni hacer ciencia avanzada sino demostrar, transformar y transferir. Ese es el objetivo. Todo está orientado a la valorización medioambiental de soluciones”, concluye.