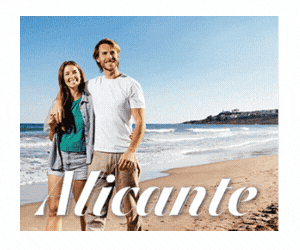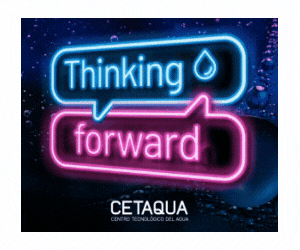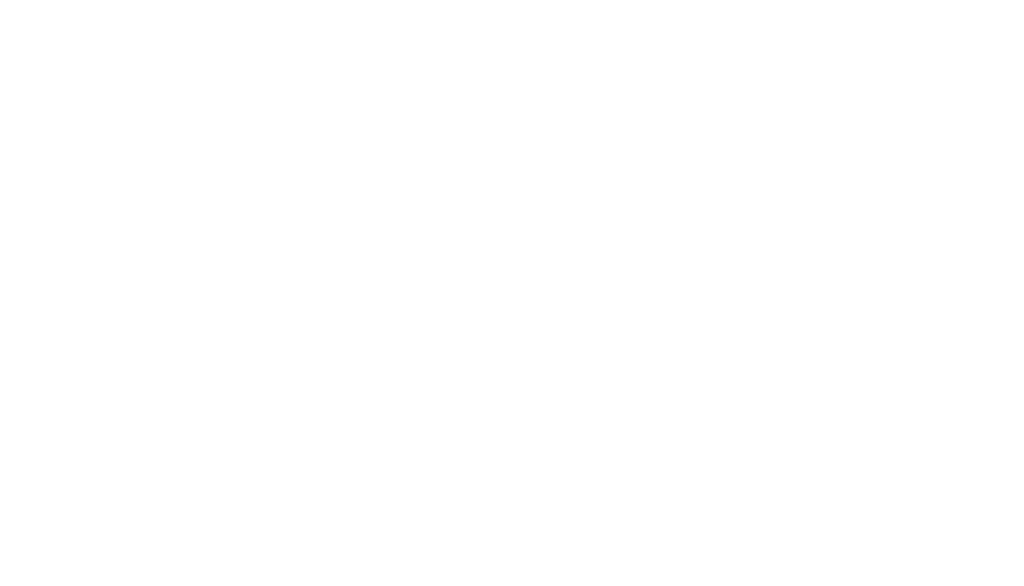Jorge Olcina Cantos es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante (UA). Donde imparte clases de Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales. Es autor o coautor de numerosas publicaciones: artículos, capítulos de libro y monografías. Con frecuencia es profesor invitado en universidades de España, Europa e Iberoamérica. Y es, además, miembro del Consejo Editorial de diversas revistas científicas de temática geográfica y ambiental.
Investigador principal del Grupo de Investigación Competitivo de la UA en ‘Clima y Ordenación del Territorio’ desde 2002. Y, también, participa en otros grupos investigadores de primera línea. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA y, en la actualidad, ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Es frecuente verle en los medios de comunicación aportando su visión científica sobre cuestiones vinculadas con la climatología y los desastres naturales.
Olcina Cantos será uno de los ponentes del Congreso Nacional de Inundaciones. Una que cita se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en el Auditorio de la Fundación CAM de Orihuela. Se trata de un evento organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Orihuela, el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, la UA y su Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales. En él se cuenta, además, con la colaboración de la Cátedra del Agua de la Diputación, el proyecto CampusHabitat5U, Hidraqua y el medio oficial del encuentro: iambiente.es.
Cambio climático
—¿Qué aporta la ordenación del territorio para la reducción del cambio climático y la minimización de los riesgos naturales?
—Es una herramienta necesaria que complementa las otras actuaciones que se pueden desarrollar para reducir el riesgo natural y los efectos del cambio climático en un territorio. Como son las obras estructurales, la gestión de las emergencias y la educación para el riesgo. En el marco de la sostenibilidad ambiental que debe orientar los procesos de transformación del suelo, la ordenación del territorio es especialmente idónea porque además resulta una medida normativa. Esto es que debe cumplirse por ley al quedar fijada como plan aprobado por las administraciones. Ya sean locales o regionales. Además, permite tomar medidas con menor coste económico que las obras estructurales. Y también prepara los territorios para el futuro en el marco del proceso actual de cambio climático.
Cultura territorial
—¿Los ciudadanos y las administraciones tienen una idea clara de la necesidad de gestionar el territorio de una forma sostenible?
—No siempre. Se ha avanzado mucho, pero España tiene poca cultura territorial en este sentido. Otros países europeos llevan años aplicando medidas de reducción del riesgo y de adaptación al cambio climático mediante la ordenación del territorio. En España hay dos momentos recientes importantes en este sentido. La aprobación de la Ley del Suelo de 2008 (modificada en 2015) que impone la obligación de elaborar cartografía de riesgo a la hora de establecer nuevos usos en el suelo. Y la aprobación en algunas comunidades autónomas – por ejemplo la Comunidad Valenciana- de Estrategias Territoriales que han apostado decididamente por la sostenibilidad ambiental como principio rector de actuaciones en el territorio.
El mayor problema radica en la escala local. En los planes de ordenación que no están adaptados, en su mayor parte, a estos nuevos supuestos de sostenibilidad. Siguen apostando por la cantidad en lugar de por la calidad como política territorial.
Emilio Bascuñana: “Debemos tener la posibilidad de gestionar bien el agua”
Catástrofes naturales
—¿Hay una conciencia generalizada del coste económico y social que tienen las catástrofes naturales?
—Se va adquiriendo. Aunque como suele ocurrir en nuestro país avanzamos a golpe de desastre. Tiene que ocurrir una catástrofe por efecto de un temporal o de una inundación para que la administración y los ciudadanos nos demos cuenta de las actuaciones imprudentes que se han hecho en el territorio. Y ahora toca solucionar ese problema. Hablamos de ocupación de espacios inundables o de primeras líneas de costa. Con usos urbanos que quedan muy dañados cuando acontecen fenómenos extremos como los que se han vivido en los últimos años en el litoral mediterráneo. Y el futuro, según señalan los modelos de cambio climático, va a ser incluso peor. Con desarrollo más habitual de estos fenómenos atmosféricos extremos que causan daños y víctimas humanas.
—¿La modernización en la planificación se adapta a la dinámica socioeconómica y ambiental de los territorios?
—Va muy lenta. Tendría que hacerse con mayor rapidez. Especialmente en la escala municipal. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana contamos con planes de ordenación territorial de escala regional o comarcal que apuestan por el principio de la sostenibilidad territorial para el desarrollo futuro. Sin embargo, seguimos contando con Planes Urbanísticos en la escala municipal de los años ochenta o noventa que no tienen en cuenta los nuevos principios de sostenibilidad ambiental. Que deben constituirse como un principio central en los procesos de transformación territorial. Aquí está el problema más relevante en nuestro país. Y muy especialmente en las regiones del litoral mediterráneo que son las que mayor dinamismo de transformación territorial tienen.
Inversiones
—¿La gestión territorial actual contribuye lo suficiente a prevenir riesgos naturales como las inundaciones? ¿Se invierten los recursos necesarios?
—Cuando se habla de la protección de la vida humana, toda inversión en materia de reducción de los desastres naturales es poca. Por eso, desde la ciencia siempre exigimos más proyectos e inversión dirigidos a la minimización de los daños que pueda ocasionar un peligro natural. Se invierte cuando ocurre un desastre pero no suelen desarrollarse políticas preventivas, a partir de la ordenación racional de usos del suelo. En este último punto se va avanzando muy lentamente.
Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un Plan para la Reducción del Riesgo de Inundaciones (PATRICOVA) que es un ejemplo europeo de lo que se puede hacer para evitar la ocupación de áreas inundables. Actúa para el presente y el futuro. Pero el problema es lo que está indebidamente ocupado por actuaciones imprudentes del pasado. Y esto requiere mucha inversión en obra civil, que sabemos que debe hacerse, pero siempre llega tarde. No hay anticipación al problema.
Vega Baja
—La comarca de la Vega Baja ha sufrido en menos de seis meses dos episodios de inundaciones de gran magnitud, ¿qué se debería hacer para minimizar los riesgos? ¿Existe el peligro de que vuelva a suceder el próximo otoño?
—Es una combinación de actuaciones. Son necesarias obras de infraestructura hidráulica que debe acometer la Confederación Hidrográfica del Segura. Especialmente en algunas ramblas tributarias del río Segura como la de Abanilla. Son necesarias medidas de ordenación del territorio que tendrá que definir el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja que está en proceso de elaboración. Y deben mejorarse los protocolos de emergencia, a partir de la elaboración de los planes municipales de inundaciones que apenas están desarrollados en los municipios de la comarca.
A ello se debe unir la educación para el riesgo que tiene que impartirse en colegios e institutos de la zona. Para que las futuras generaciones sean conscientes de que viven en un espacio de riesgo y sepan actuar en caso de eventos atmosféricos extremos. Y también de peligro sísmico. Por tanto, queda bastante por hacer para convertir la comarca de la Vega Baja en un territorio que resista mejor los episodios extremos y sepa sobreponerse con mayor rapidez y con medios propios. Es lo que se denomina mejorar su resiliencia ante los riesgos y ante el cambio climático. Son procesos muy relacionados.
Infraestructuras verdes
—¿Qué aportan las infraestructuras verdes a la prevención de riesgos naturales?
—Aportan una herramienta cartográfica muy eficaz para poder ordenar con precisión los territorios. Y, en este caso concreto, reducir los riesgos naturales y los efectos del cambio climático a partir de un conocimiento detallado de los usos existentes y de las reservas de suelo. Que deben hacerse para cumplir con los principios de la sostenibilidad ambiental. Además, permiten el diseño de actuaciones de reducción de inundaciones mediante el diseño de sistemas sostenibles de drenaje urbano (SDUS) que se integran en las tramas urbanas -depósitos pluviales, parques inundables- sin suponer un impacto ambiental. Y, por el contrario, mejorando la escasez de zonas verdes que tenemos en las ciudades mediterráneas.
Fermín Crespo.