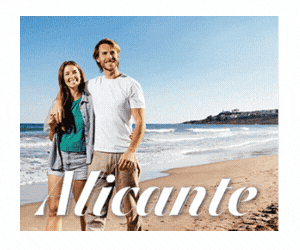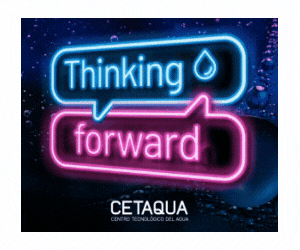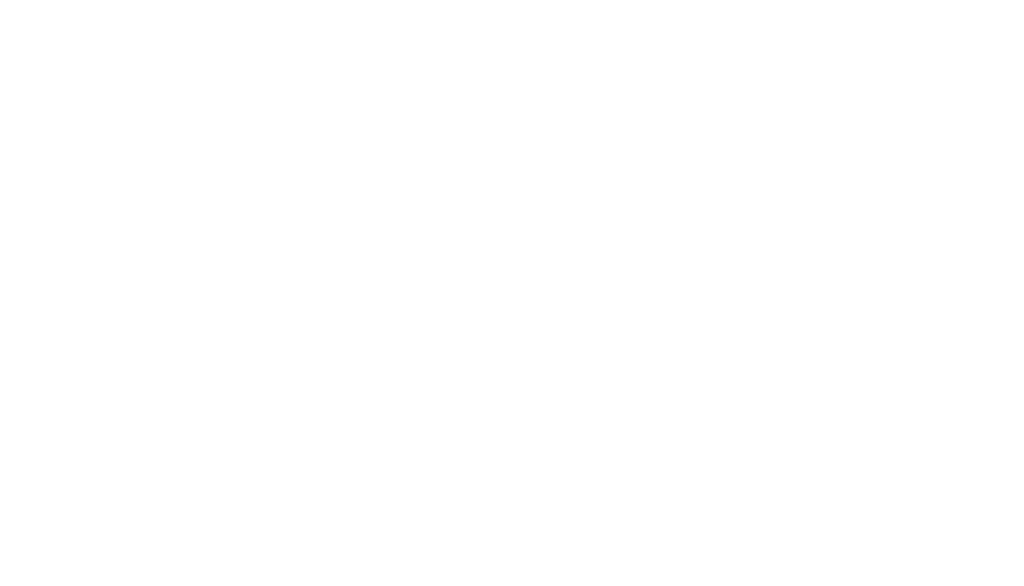Bosque, agua e incendios son los tres elementos que investiga Antonio del Campo, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde la institución, colabora en el proyecto Guardian, llamado a ser un referente internacional en prevención y extinción de incendios. Se desarrolla en la Vallesa y su interfaz urbano-forestal, en el Parque Natural de Turia, a su paso por Paterna y Ribarroja. “Nuestro papel tiene que ver con el binomio bosque-agua y cómo puede ser utilizado durante los incendios forestales”, afirma.
Para comprenderlo mejor, el investigador hace un símil. “Entendamos el bosque como un conjunto de botijos que recogen agua”, explica. Cada botijo es un árbol, que va perdiendo su agua por el consumo y por la evaporación. Ahora el incendio tiene que avanzar y se encuentra con todos los botijos llenos de agua. “A medida que va rompiendo esos botijos, se encuentra que tiene mucha agua que evaporar para seguir avanzando”, relata.
Eso es imprescindible para quitarle energía al fuego y extinguir el incendio. “Cuanta más agua haya dentro de los árboles, más le costará al incendio extenderse”, sentencia. El profesor investiga por tanto cual es la dinámica del agua dentro de los árboles y cómo se puede modificar esa dinámica mediante aguas regeneradas.
Agua regenerada contra incendios forestales: Guardian en la COP25
Prevenir, mejor que curar
En una situación de preemergencia (estando en capacidad de anticipar o prever un incendio), habrá que saber cuánta agua hay que aportar a los árboles para poder evitarlo. “No se trata de sacar un aspersor o manguera para regar por encima, porque esa agua en seguida evapora”, apunta. El agua debe estar por dentro del árbol, ya que es la forma en la que mejor se puede combatir el incendio.
El objetivo es, por tanto, que esos “botijos” estén siempre llenos, sobre todo en situación de alarma. “Es mucho más difícil que prenda un incendio en un bosque hidratado y, al mismo tiempo, será más fácil combatirlo si sucede”, insiste. Así explica los elementos fundamentales del proyecto Guardian, a través de esta metáfora.
Suelo-planta-atmósfera
Su trabajo es, analizar esa dinámica espacial y temporal del agua para actuar en consecuencia sobre la hidratación y deshidratación de los árboles. Los ecofisiólogos denominan a este concepto el continuo suelo-planta-atmósfera. “Hay que saber cuánta agua tiene el suelo y cómo se mueve a través de la conductividad hidráulica hasta llegar a la planta”, explica.
Después, el árbol, como depósito, trabajará recogiendo y liberando el agua que le pide la atmósfera. “Tenemos que estudiar el estado del agua en esos tres sistemas y también las retenciones que el árbol es capaz de ejercer”. Una información que recogen a través de sensores e instrumentos científicos.
Comportamientos inesperados
Hay una conclusión novedosa. Los días de viento de levante hay mucha humedad atmosférica y condiciona toda esa dinámica. Así, cuando los árboles están secos pero la atmósfera está relativamente húmeda, cierran estomas para retener agua. Además, durante la noche han detectado otro comportamiento que no esperaban.
“Abren ligeramente sus estomas para la transpiración nocturna, pero la humedad es mayor y por tanto la demanda de agua de la atmósfera es menor, así que se sienten aliviados y son capaces de continuar con sus mecanismos para seguir hidratándose”, explica Del Campo.

El proceso de hidratación
Al fin y al cabo, lo que el equipo de investigadores de la UPV trata de hacer es caracterizar todas esas dinámicas. Independientemente de que sea invierno o verano, tendrán que saber qué cantidad de agua necesitan los bosques, cómo incorporarla y cómo se irá perdiendo.
La principal entrada de agua para el árbol es a través de la raíz. El agua regenerada se usa para este regadío a través de cañones de agua que alcanzan un radio considerable. “Un árbol es capaz de absorber agua también por sus estomas, en la parte superior, aunque no sea esa la principal fuente de entrada”, apunta el profesor.
Sin embargo, ¿el riego aéreo es eficiente? Pues todavía no han conseguido extraer una evidencia científica al respecto. “Sería además muy útil que las partes finas del árbol, que son las hojas y son las que antes se enfrentan al fuego porque prenden más rápido, pudieran estar más hidratadas para combatirlo”, explica. Algo que continúan investigando.
Los regímenes naturales del fuego
Hay una tendencia a nivel internacional para combatir los métodos de enfrentarse a los incendios. Los regímenes naturales del fuego han ido cambiando a lo largo de la historia. En la época del hombre cazador-recolector, por ejemplo, la frecuencia de incendios era muy baja porque dependían de la incidencia de un rayo o algo parecido.
Por otro lado, hasta la revolución industrial o la aparición del butano, el hombre fue consumiendo madera como combustible. Algo que contribuyó a la limpieza de los bosques de forma permanente, unido a la ganadería intensiva que ahora casi ha desaparecido. “Los bosques no tenían el aspecto que hoy tienen porque estaban limpios y eso hacía que no hubiera tantos incendios”, afirma Del Campo.
Combustible en el bosque
Con los combustibles fósiles, el combustible tradicional deja de usarse y se acumula en los bosques. “Lo que motiva los incendios es la mayor presencia de ese combustible que es la madera”, sentencia. Según explica el profesor, las instituciones y administraciones parece que ahora se han dado cuenta de ello. “Además de contar con medios, es imprescindible mirar al combustible como fuente del problema, unido al proceso de cambio climático”.
Europa aprende a luchar contra incendios con el agua regenerada