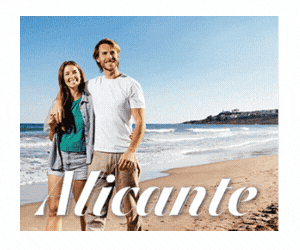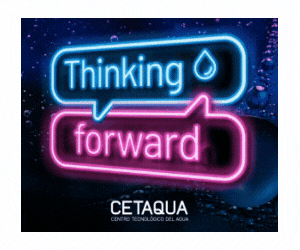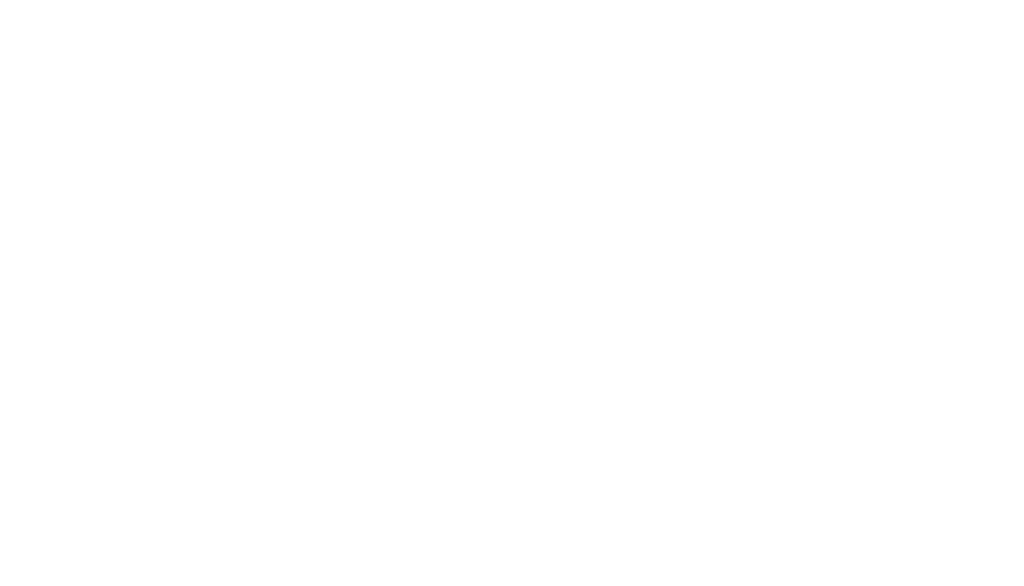El agujero de ozono que se abre anualmente sobre la Antártida ha alcanzado su pico en 2020. Con este dato la Organización Meteorológica Mundial ha hecho saltar las alarmas ya que lo considera «uno de los más grandes y profundos de los últimos años».
¿Cómo se produce este fenómeno? Las nubes estratosféricas polares contienen cristales de hielo que pueden convertir compuestos no reactivos en reactivos. Estos son los que destruyen rápidamente el ozono a través de reacciones químicas con la luz del sol. Así se explica que el agujero de ozono solo se ve a fines del invierno o principios de la primavera.
Este año, el fenómeno creció rápidamente desde mediados de agosto. Y ahora se ha hecho saber que alcanzó un máximo de unos 24 millones de kilómetros cuadrados a principios de octubre. Esas cifras se sitúan por encima del promedio de la última década, con lo que se extiende a la mayor parte del continente antártico.
Si en Europa se ha vivido un invierno excepcionalmente cálido e incluso en la Antártida sufrieron una ola de calor, la razón de este récord es el frío. En concreto, un vórtice polar fuerte, estable y frío, que mantuvo la temperatura de la capa de ozono sobre la Antártida constantemente fría. «El aire ha estado por debajo de -78 grados centígrados y esta es la temperatura que se necesita para formar nubes estratosféricas», ha indicado la portavoz de la OMM en Ginebra, Claire Nullis.

La recuperación estacional
La colaboración institucional entre los diversos países es clave para controlar esta capa, fundamental para proteger la Tierra de los rayos ultravioleta del sol. En ese diagnóstico ha colaborado también el equipo científico del Servicio de Monitoreo Atmosférico Copernicus de la Unión Europea. Según sus observaciones, las concentraciones de ozono estratosférico se han reducido a valores cercanos a cero en la Antártida en altitudes de 20 a 25 km de altitud. Los datos recogidos de la profundidad de la capa de ozono se sitúan justo por debajo de las 100 unidades Dobson. Es decir, un tercio de su valor típico fuera de eventos del agujero de ozono.
«Existe una gran variabilidad en la medida en que se desarrollan los eventos del agujero de ozono cada año», razona Vincent-Henri Peuch, director del Servicio Copernicus. Y ahí recuerda que el de 2018 ya «fue bastante grande» mientras que el de 2019 fue «inusualmente pequeño y de corta duración en 2019 por condiciones meteorológicas especiales». En cambio, el de este 2020 «definitivamente está entre los más grandes de los últimos quince años más o menos».
Mantener el Protocolo de Montreal
Estos datos son los que justifican que se siga aplicando el Protocolo de Montreal. Este acuerdo institucional es el que prohíbe las emisiones de sustancias químicas que agotan la capa de ozono. Desde la prohibición de los halocarbonos, esta capa se ha ido recuperando lentamente y los datos muestran claramente una tendencia a la disminución del área del agujero anual.
«El Protocolo es uno de los tratados ambientales exitosos más efectivos de todos los tiempos. Sin embargo, no podemos ser complacientes», ha advertido Nullis. La última Evaluación científica del agotamiento del ozono de la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, publicada en 2018, concluyó que la capa de ozono está en vías de recuperación. En él se considera que es posible que retorne a los niveles sobre la Antártida de 1980 para el 2060.