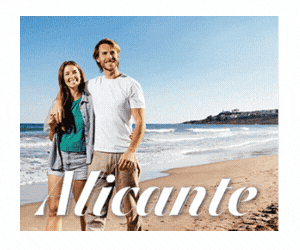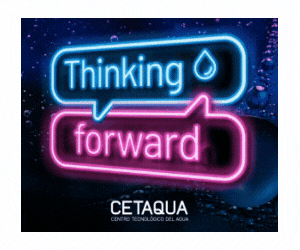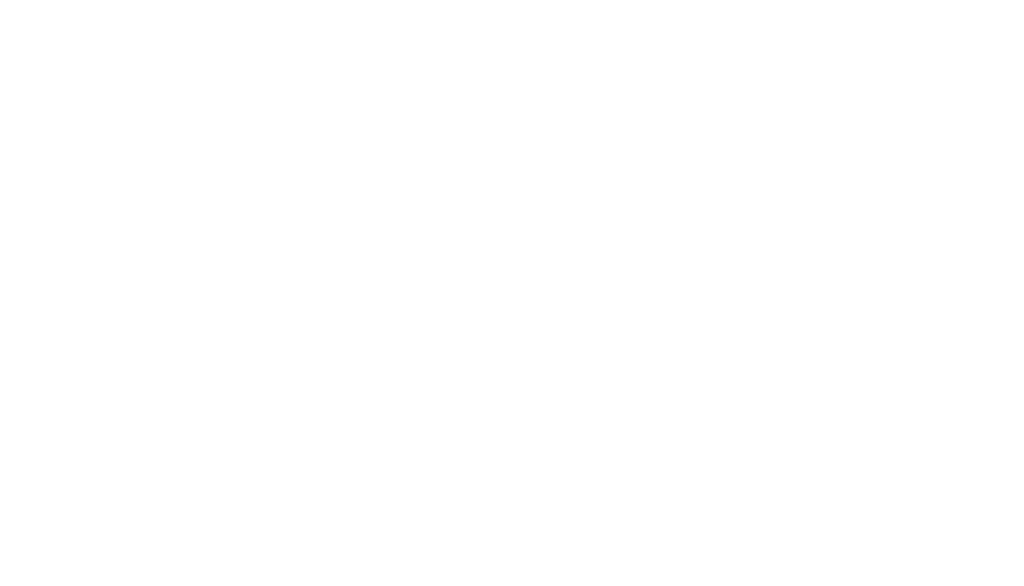La pandemia de covid-19, que se ha convertido la crisis planetaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial, no ha sido exactamente inesperada. Ni, de hecho, la primera causada por una serie de circunstancias muy relacionadas con cómo se han desarrollado las sociedades humanas durante los últimos cien años. Los murciélagos y los pangolines han sido señalados como el origen del SARS-CoV-2, si bien no se ha acabado de esclarecer del todo, pero el salto de patógenos de animales a humanos ha sido una constante histórica. Lo que no ha sido habitual, en cambio, es la gran movilidad de las personas en todo el mundo. Ni, tampoco, su ocupación de regiones enormes donde, hasta hacía poco, prácticamente no habían puesto los pies.
Las razones de la situación actual son claras y el contexto que las hace propicias también. Ángela Domínguez, catedrática de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, señala directamente «el modelo de explotación, de producción mundial, que siempre quiere sacar el máximo beneficio». Y sitúa el origen de estas nuevas amenazas en la destrucción de ecosistemas: «Cambian el equilibrio de la naturaleza, la intervención humana puede dar facilidades a especies que contienen virus que nos pueden afectar». Pone como ejemplo la deforestación. Esta deja sin hábitat los murciélagos, grandes depredadores de mosquitos que, a su vez, son unos vectores de enfermedades muy importantes.
«Este siglo llevamos tres pandemias: SARS, MERS y SARS-CoV-2», recuerda Domínguez. El problema de este último, además, el responsable de la covid-19, es que «se transmite mucho más e incluso en ausencia de síntomas». Y concluye con una nota preocupante: «Ha pasado ahora y espero que en meses o pocos años esté controlado, pero las condiciones siguen siendo óptimas para que algo así se repita».
De la peste negra en Europa a la viruela en América
Uno de los ejemplos más claros en este sentido es la peste negra, que causó la muerte de entre uno y dos tercios de la población europea a mediados del siglo XV. Si algunas fuentes indican que apareció en Asia Central entre 1341 y 1342, no llegó a las puertas de Europa hasta en 1347 y, desde allí, tardó cinco años en ser presente en todo el continente.
Dejando de lado el origen, una variante de la bacteria yersinia pestis, transmitida por una pulga de las ratas, el tiempo que tardó en esparcirse por Eurasia es un signo de la movilidad humana a finales de la Edad Media. En Europa Occidental, de hecho, la peste llegó de la mano de barcos genoveses que huían de la península de Crimea, atacada por los mongoles. Casi mil años antes, la misma enfermedad había ido de Asia Menor en Egipto y Europa en sólo dos años. El vehículo, las campañas del emperador bizantino Justiniano para reclamar el control del desaparecido Imperio Romano de Occidente.
Otro ejemplo es la transmisión de la viruela por América. Con un agregado: mientras los europeos hacía siglos que convivían con el virus, permitiendo la supervivencia y reproducción de los que tenían más resistencia, las personas del Nuevo Mundo no habían estado nunca en contacto. El resultado fue que, en el territorio del México actual, en sólo dos décadas murieron el 80 % de los nativos. «No hay defensas, no hay nadie que ya haya pasado el virus y pueda hacer de barrera», alerta Ángela Domínguez. Un hecho que se repite en nuevas enfermedades como la covid-19: «En una población virgen extienden con muchísima facilidad».
El transporte y el VIH
Aunque en los países occidentales se considera que la pandemia de VIH comenzó a principios de los años 80, el hecho es que la enfermedad, originaria de los primates, ya había dado el salto a los humanos. Así había sucedido –múltiples veces– desde los años 20, debido de la caza y el comercio con la carne de estos animales en el sur de Camerún. Un estudio de 2014 publicado en la revista Science siguió la evolución y la propagación del virus hasta el momento anterior a su salto global.
De enfermedad regional, el VIH se convirtió en un problema continental de primer orden. Fue a partir de su llegada a Leopoldville, la actual Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo y entonces una de las ciudades más grandes y dinámicas de África. Desde allí, el transporte ferroviario y a través del río Congo transmitieron el virus por todo el continente. Sus aliados fueron las trabajadoras sexuales y las agujas hipodérmicas sin desinfectar.
De animales a humanos
La doctora Domínguez, jefa del grupo de investigación en Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la UB, explica que «estos virus en animales son muchas veces condicionados por las prácticas sociales y la convivencia entre estos y los humanos. Se acaba dando el paso». Es el caso, también, del SARS, que tenía la civeta, un pequeño mamífero, como reservorio. Los mercados se plantean como posible origen del salto entre especies y la transmisión de la enfermedad. «Nos encontramos con un fenómeno similar», explica Domínguez sobre la covid-19. «El mercado de Wuhan tuvo un papel facilitador para la adaptación del virus a la especie humana», además de la rápida transmisión de patógenos donde hay grandes aglomeraciones de personas.
En el caso del VIH, aunque probablemente había llegado todo el mundo mucho antes, se cree que un grupo relativamente pequeño de personas que viajaban por todo el planeta y eran sexualmente muy activas fueron responsables involuntarias de la gran explosión de los años ochenta, que llevó a descubrir la enfermedad y identificarla. Teniendo en cuenta como los viajes en avión han crecido exponencialmente desde entonces, no resulta extraño que una enfermedad como la covid-19, más fácil de transmitir aunque también más rápida de detectar, llegara a todo el mundo en cosa de dos meses.
«Todo esto ya había pasado en épocas anteriores, pero la gran movilidad de personas es un factor decisivo», recuerda Domínguez. «Hay mucha gente que hoy está en un lugar y mañana en otro punto del mundo, amplificando enormemente la capacidad de difusión. Y al tratarse de un virus nuevo, todo el mundo es susceptible». Món Planeta. Aleix Salvans