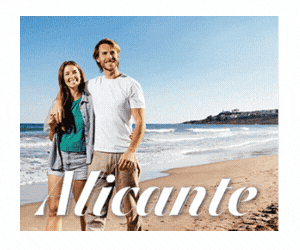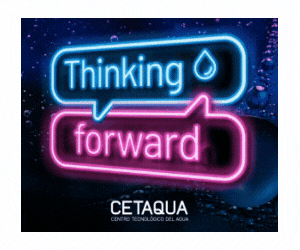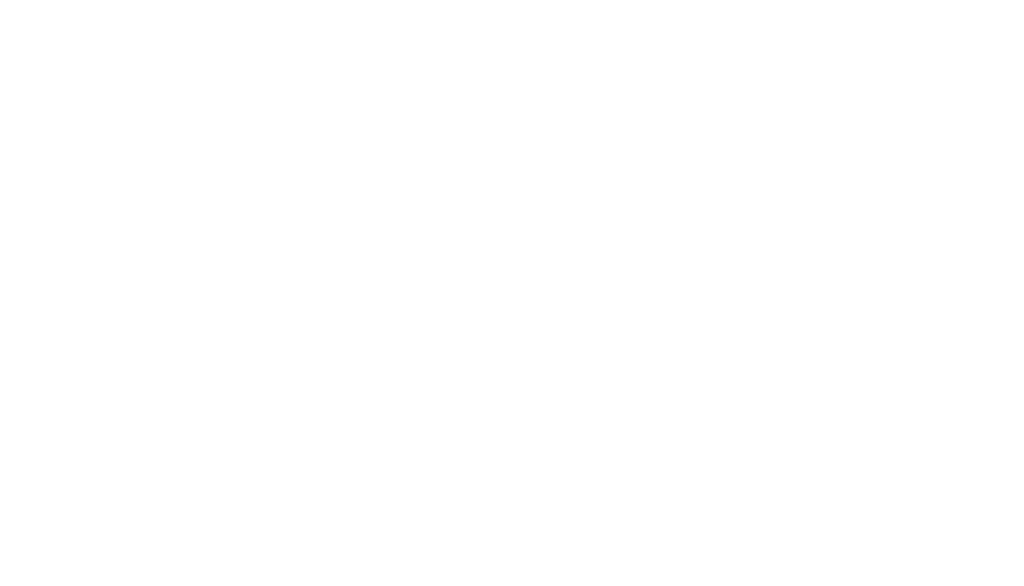¿Se puede detener la expansión de una de las plantas invasoras más agresivas? En el Guadiana lo están intentando con el camalote. Después de más de 50 millones de euros invertidos en su retirada, han conseguido eliminarlo drásticamente después de que llegara a ocupar hasta 185 kilómetros del río. Por la inversión y el resultado conseguido, la lucha contra esta planta ha llamado la atención del extranjero que quiere aprender de esta operación.
Luchar contra esta y otras muchas que llegan a sus aguas es una labor que asume Nicolás Cifuentes, jefe de calidad ambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. «Con el tema de las especies exóticas invasoras nos tenemos que acostumbrar porque se ha disparado y hay que buscar soluciones», explica. Junto al también conocido como jacinto de agua, están la almeja asiática, el nenúfar mejicano o el helecho de agua. Lo aprendido en el control del primero se aplica ahora para evitar problemas con el resto.
Tratar contra una planta que se extiende con muchísima facilidad llegó a ser «desesperante», reconoce Cifuentes. «El camalote ha supuesto un esfuerzo tremendo de más de 50 millones de euros y de trabajar en el río de forma constante», recuerda, «y con una incertidumbre sobre si podríamos controlarlo porque mucha gente decía que era imposible».
El origen, una bonita flor

Originaria del Orinoco, donde se encuentra de forma natural, la flor de este jacinto se ha extendido por todo el planeta. Su belleza puede ser la culpable de este peligroso éxito. Antes de que se la calificara como especie exótica invasora, se podía vender para uso ornamental. De hecho, ese retraso se considera una de las causas de ese crecimiento. ¿El otro culpable? La falta de inversión. El Ministerio para la Transición Ecológica admite que diversos problemas en 2011 y 2017 impidieron los trabajos necesarios.
«En Europa no estábamos acostumbrados a esta planta», comenta Cifuentes, «con lo que cuando aparece en 2004 produce una alarma bestial». Aunque el camalote no se trata de una especie tóxica para el consumo, «los efectos que puede producir son muy graves». El primero, su crecimiento. La gran cantidad de materia orgánica «se puede descomponer con el consiguiente problema para la calidad del agua». El segundo, ligado al anterior, la extensión. «Tiene una capacidad de reproducción tan bestial que es capaz de cubrir el 100 % de una lámina de agua», apunta. Eso impide que la luz pase al interior, con lo que afecta a la cadena trófica. Y el último, los desperfectos en las propias infraestructuras hidráulicas y, por tanto, al regadío.

Segmentar y extraer
Ese panorama tan «tremendista» que describe Cifuentes no llegó a cumplirse del todo. «Eso no ha ocurrido porque se ha hecho un esfuerzo bestial para evitarlo», remarca, «y ahora esos 185 kilómetros no están». El esfuerzo no puede parar, claro. «Sigue habiendo camalote que sigue saliendo de semilla y seguimos revisándolo pero ya no se producen esos efectos de cubrir totalmente la lámina del agua. Y eso se debe al constante trabajo».
¿Cómo lo consiguieron? «Tuvimos que aprender el comportamiento de la planta y definir una estrategia desde la Confederación con el apoyo de la universidad», apunta. De ahí se decidió segmentar los tramos del río con barreras para contenerla la planta e ir extrayendo las miles de toneladas que se generaban. Una labor en la que tenían que tener en cuenta las estaciones, «en invierno es cuando se puede limpiar y recuperar tramos de ríos». La otra clave, insiste, es la constancia. «Eso ha sido continuado, sin abandonar aunque parecía imposible. Y ser capaces de cumplir con disciplina. Y es la parte difícil porque las Administraciones trabajan a empujones».
Aprender a comunicar
Esa situación ha cambiado. El trabajo coordinado es una de las herencias de las que se enorgullece Cifuentes. «Tenemos un sistema de información que ahora parece obvio pero antes era impensable. Cualquier compañero que detecta una especie invasora en cualquier cuenca la comunica al resto. Es fundamental». No solo eso. Lo que en principio fueron reuniones informales, recuerda, ahora se establecen como reuniones bianuales en las que exclusivamente se tratan estos temas. Y del Ministerio se salta a la Unión Europea. Lo que se traduce en una regulación compartida en el continente. «Un gran éxito es que hubiera una legislación porque antes no había de ningún tipo y muchas especies se comercializaban libremente, como si nada, y ahora ya se limita».
El diálogo internacional va más allá. «A nivel de la propia confederación, también tenemos contactos internacionales con universidades de Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica que están especializadas en determinadas especies invasoras», destaca.
El trabajo no se detiene, como antes indicaba Cifuentes. «Tenemos un listado de las especies presentes y las que no. Las estudiamos, con simulaciones de lo que se debería de hacer». Entre ellas, el helecho de agua, el nenúfar mexicano, la almeja asiática o los briozoos. «Pero también se trabaja en prevención con otras, como el mejillón cebra o la ludwigia que aún no tenemos aquí, y como muchas otras». Por eso, se siente con la confianza para concluir que «ahora, si apareciese una especie ya estamos mejor preparados. Y eso es fundamental, la preparación previa para no perder el tiempo».