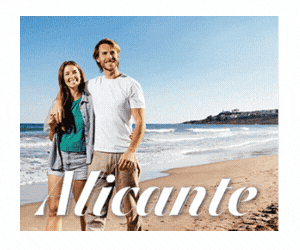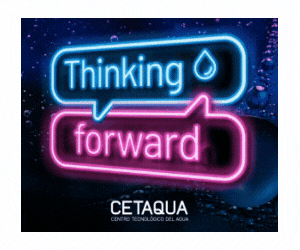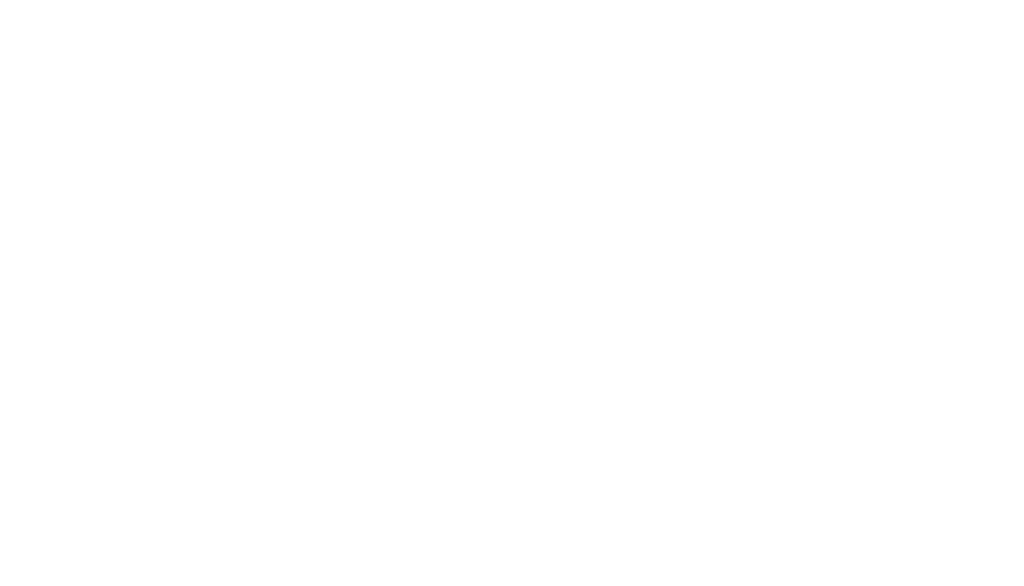La nacra, molusco endémico del mar Mediterráneo, está en una situación crítica y casi irreversible. Esta especie marina, emblemática por ser el segundo bivalvo de mayor tamaño del planeta, encadena una catástrofe detrás de otra. Situaciones que no dejan de hacer menguar su capacidad reproductiva y de supervivencia. Lo certifican investigadores de la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia, implicados en el proyecto europeo LIFE-PINNARCA. Un proyecto con el que monitorizan y analizan su evolución, a la vez que se buscan posibles soluciones.
En 2016, científicos que habían trabajado con la nacra en el Levante español detectaron una alta mortandad de esta especie. Entonces, el Instituto Español de Oceanografía contactó con esos grupos de trabajo para interesarse en la situación y unir esfuerzos. “La sorpresa es que rápidamente se confirmó que la mortandad llegaba al 100% de las poblaciones de nacra”, recuerda Francisca Giménez Casalduero, investigadora de la UA. Incluso en aquellos lugares donde parecía que no había indicios, al poco tiempo morían todas. “No había supervivientes”, sentencia.
Un parásito letal
El patógeno causante de esta catástrofe natural era un patógeno, según se pudo averiguar poco después. Un protozoo que se sabe que especies similares actúan sobre otros moluscos como las ostras, pero generando menor porcentaje de mortandad. Así, se identificó como responsable al Haplosporidium pinnae que ataca provocando una enfermedad que afecta al aparato digestivo del animal de forma letal. Un patógeno que habría afectado trágicamente a la nacra. Tesitura que colocó a esta especie en peligro crítico de extinción.
El mayor bivalvo del Mediterráneo, símbolo de todo el litoral mediterráneo, está cerca de desaparecer. Aunque, existen zonas de refugio en las que la salinidad es extremadamente alta o, por el contrario, muy baja. Es el caso del delta del Ebro, en la desembocadura del río, donde la confluencia con el agua dulce reduce la salinidad, así como en el Mar Menor, donde la escasez histórica de aportes de agua desde tierra y la elevada evapotranspiración de la zona la aumentan. Por eso son los dos únicos lugares de España en los que todavía resisten. “En esas situaciones extremas, la nacra sobrevive y el patógeno no”, afirma Giménez Casalduero. Una característica que le permitió encontrar un lugar de “resistencia”. “Se está quedando relegada a estos ambientes de alta y baja salinidad”, describe.

Del parásito a la eutrofización
La movilización fue total en el ámbito científico para tratar de encontrar una solución. Así, se colocaron colectores que recogieran semillas de nacra para tratar de salvarlas en acuarios y después repoblar. “Hasta 2015 había una población bastante densa en el entorno del Mar Menor, generada a partir de las larvas procedentes de una gran población existente frente a La Manga en la zona Mediterránea”, recuerda.
Se calcula que la nacra se introdujo a mediados de los años ochenta, cuando se creó un corredor de comunicación entre el Mediterráneo y la laguna del Mar Menor. El objetivo era crear un puerto deportivo. El resultado fue una caída en la salinidad que, aunque se mantuvo alta, permitió crear espacios donde ya la nacra pudo colonizar la laguna. Aunque la salinidad permaneció lo suficientemente elevada para evitar la entrada del patógeno. Sin embargo, la eutrofización fue un desastre también para la existencia de esta especie en la laguna.
Cuando se produjo esa situación extrema, con la consiguiente anoxia, murió todo el fondo lagunar. “El 99% de los ejemplares de nacra mueren en ese proceso de eutrofización”, apunta. Con todo y con eso, sobreviven algunos ejemplares que estoicamente han resistido diversas crisis de anoxia. “Sin embargo, siguen muriendo año tras año entre el 7 y el 30% de los ejemplares que van resistiendo”, explica la investigadora. Además, estos pocos supervivientes se enfrentan al vandalismo y las malas praxis de la pesca.
Life Intemares, el proyecto para liderar la protección de la costa europea
La última esperanza
Hasta 2015 en el Mar Menor residía una de las poblaciones más densas de nacra del Mediterráneo. Ahora, la situación ha cambiado y la población del delta del Ebro es superior a la del Mar Menor. Pero la Universidad de Murcia, con otras instituciones como la Universidad de Alicante, está avanzando en la cría en cautividad. “Es la última esperanza”, confirma Giménez. Y, aunque se pensaba que los protocolos de cría se conseguirían de forma rápida y fácil por el precedente de otros bivalvos, la realidad es otra. “Está costando mucho el mantenimiento de los adultos en condiciones óptimas”, explica. También la reproducción y el posterior crecimiento de esos ejemplares. “Desde el Acuario de la Universidad de Murcia, con quien colaboramos, se están dando grandes pasos, pero de forma lenta”, sentencia.
Lo fundamental, además de mantener las pocas nacras que quedan como reservorio, es encontrar, además, una solución al parásito. Por eso, dentro del proyecto también se trata de localizar ejemplares que hayan podido resistir ante la enfermedad, aunque aún no ha habido mucho éxito. “Si se encontrasen suficientes ejemplares, entre otras cosas se podría analizar el porqué de su resistencia y así entender mejor el problema”, explica. Incluso se podría intentar la reproducción de estos ejemplares resistentes al patógeno para repoblar el litoral. Eso sí, para ello necesitan tiempo y, lo más importante, más medios. El futuro de la nacra está en manos de los investigadores y la ciudadanía con el compromiso de todas las instituciones.