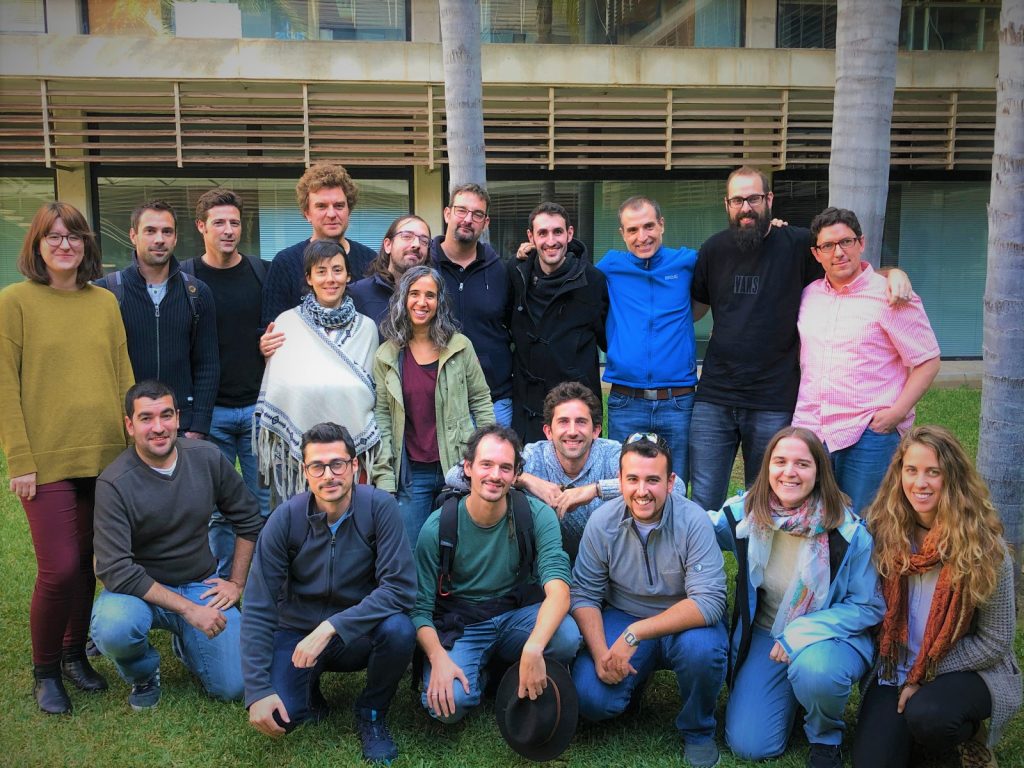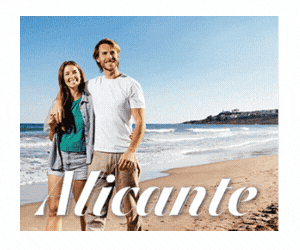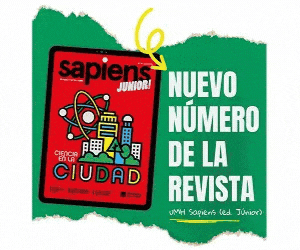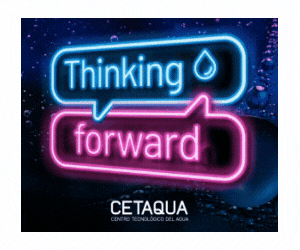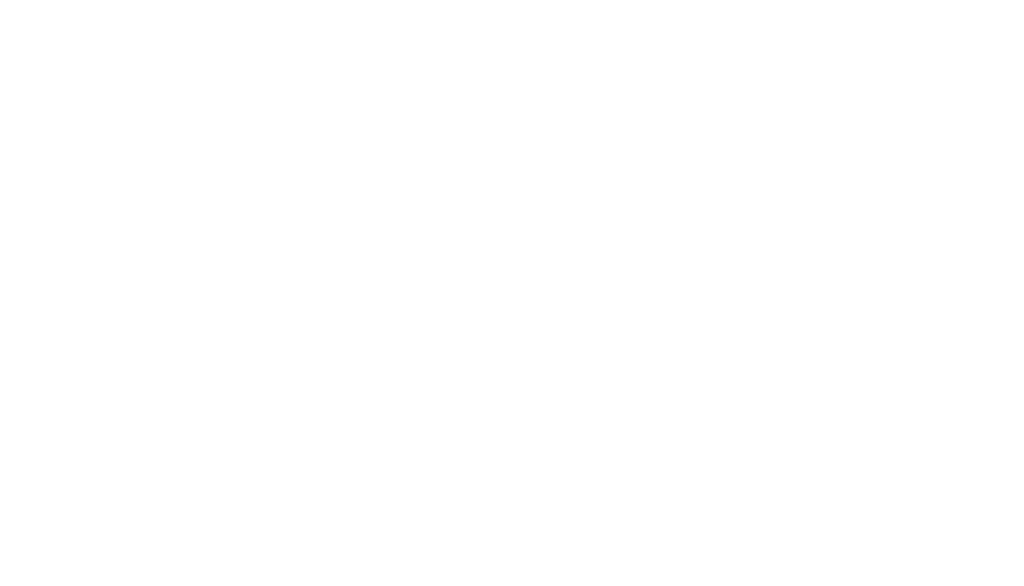Fernando Maestre Gil siempre había querido ser médico, hasta que llegó al final del Bachillerato y empezó a leer sobre el grave impacto negativo de la acción del hombre en el medio ambiente. A partir de ahí, comenzó a descubrir lo que sería su vocación. Se decantó por estudiar Biología y, en segundo de carrera, se interesó por el ámbito científico. “Me encantaban todas las tareas propias de la investigación”, recuerda. Hacerse preguntas, trabajar en el campo, recabar datos, redactar publicaciones…
Esa pasión le llevó a ganarse, casi al final de sus estudios, una beca para colaborar en una investigación. “Aquello me terminó de decantar”, afirma. Y estaba en lo cierto. Ahora, tras muchos años de trabajo como investigador distinguido de la Universidad de Alicante, todo su esfuerzo ha sido reconocido con el Premio Jaume I que otorga la Generalitat Valenciana. Sus últimos descubrimientos sobre desertización le han valido el máximo galardón autonómico en la categoría de Medio Ambiente.
Fernando Maestre: «Los modelos climáticos predicen un aumento generalizado de la aridez»
Un modelo obsoleto
— ¿Cómo hemos llegado a este punto de perjuicio al medio ambiente? ¿Es posible reeducarnos?
— Es un tema muy complejo que tiene varias aristas. Se debe al modelo socioeconómico que tenemos. Es una economía basada en la extracción de recursos. El crecimiento y el bienestar se basan en producir cada vez más, pero esas actividades económicas tienen un impacto muy fuerte. Hemos vivido de espaldas al medio ambiente y hemos usado recursos finitos como si fueran infinitos. Llevamos muchas décadas haciéndolo, pero es posible reeducarnos y cambiar muchos aspectos de nuestro modelo social y productivo. De hecho, es estrictamente necesario para garantizar nuestro modo de vida y que las futuras generaciones puedan vivir con unas mínimas condiciones. Al menos, que no sean mucho peores a las nuestras.
— ¿Cómo ha percibido los cambios en la ciencia desde que empezó?
— Como en el mundo, en general, todo ha cambiado muy rápido. La explosión de internet quizá sea lo más relevante. Las posibilidades que brinda para tener comunicaciones con gente de cualquier sitio o bases de datos que antes eran impensables. Esto ha cambiado nuestra manera de hacer ciencia. Otro cambio importante ha sido el desarrollo de técnicas de biología molecular, genómicas o proteómicas, que nos están permitiendo investigar grupos de organismos que no vemos a un nivel de detalle que antes era imposible. En paralelo, el aumento de la potencia computacional, la capacidad de cálculo de los ordenadores, unido al desarrollo de satélites y la información que nos brinda sobre variables ambientales, pues ha sido cambios revolucionarios. Estamos en la era del Big Data: muchos datos y capacidad de procesarlos.
Endogamia y nepotismo
— ¿Cuál es ahora el principal obstáculo?
— Lo que debería cambiar cuanto antes son las estructuras administrativas y sociales que hay a la hora de practicar la ciencia. En la universidad y los centros de investigación españoles tenemos serios problemas de endogamia, nepotismo y falta de igualdad de oportunidades. También tenemos procedimientos administrativos arcaicos que no están adaptados a la práctica científica moderna. Yo me puedo ir a trabajar a cualquier lugar del mundo y no hay problema en que me contraten, pero yo no puedo contratar a un investigador extranjero aquí porque su título no está homologado en España. Trabas burocráticas y administrativas que, junto a esa endogamia y nepotismo, lastran la igualdad de oportunidades.
— ¿Se está desertizando Alicante? ¿Cuál es el pronóstico y sus variables?
— No podemos decir que se está desertizando Alicante. Según la Convención de la ONU, la desertización es un proceso de degradación de la tierra vinculado a la variaciones climáticas y actividades humanas inadecuadas. Actividades que la degradan hasta un punto en el que deja de ser capaz de albergar vida y proveer los bienes y servicios que nos presta. Hay zonas que sí se están desertizando, pero la provincia entera no.
Si en una zona de invernadero implantamos sistemas de regadío con los que sobreexplotamos acuíferos, estaremos desertificando ese lugar. Si en una zona de matorral cortamos la vegetación y alteramos la geomorfología, estamos desertificando. Pero también viene dada por causas climáticas. Ahora los territorios son más sensibles a la degradación. Conforme aumenta el nivel de aridez, debido al cambio climático, las condiciones para el desarrollo de la vegetación se hacen más difíciles. Un paso importante para que se produzca la desertificación.
Cuando el político no tiene en cuenta los avances
— ¿Se implementan suficientemente los avances científicos logrados o al final ese trabajo se queda en un cajón?

— Por desgracia, los avances científicos no siempre se incorporan a la gestión de los recursos naturales. Muchos resultados acaban solo en informes y publicaciones científicas. Después, los políticos o responsables de gestión de los territorio no tienen en cuenta. Al menos, con la rapidez que debieran para intentar solucionar o gestionar de la forma más acorde. Eso, claramente, es un problema. Por eso hacemos un esfuerzo en mi grupo de investigación por divulgar los resultados. Más allá de las publicaciones científicas, para que lleguen a un público más amplio. No hacemos investigación focalizada a resolver problemas. Pero es cierto que todo el conocimiento que ofrecemos puede emplearse con fines aplicados. Ahora estamos evaluando cuestiones relativas al uso del agua para minimizar los problemas ambientales.
— ¿Qué significa este premio para usted y su equipo?
— Es una grata sorpresa y una inmensa alegría. Tanto por prestigio como por lo que supone para visibilizar el trabajo de mi grupo de investigación. Como sajeño, alicantino y valenciano, es una alegría también a nivel personal, porque llega de mi tierra.
Hacia nuevos retos
— ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Sobre qué le pica la curiosidad investigadora?
— Tenemos varios retos, pero mi intención a nivel personal es consolidar mi grupo de investigación en la Universidad de Alicante. Que sea un centro de referencia internacional en el estudio de la ecología de las zonas áridas y de los impactos ecológicos del cambio climático. Cada vez me está interesando más la comprensión del efecto de las actividades humanas. Le estoy dedicando muchos esfuerzos. Mi investigación se había centrado en los sistemas naturales sin tener en cuenta el factor humano.
Ahora estamos estudiando cómo actividades agrarias o el pastoreo afectan a la biodiversidad del suelo y cuáles son sus consecuencias. Además, queremos indagar en profundidad sobre las incertidumbres del cambio climático. Por ejemplo, cómo el aumento del CO2 en la atmósfera tiene un efecto positivo sobre la vegetación en su fotosíntesis, permitiendo que se ahorre agua, mientras que interacciona con un efecto negativo contrario ya que aumenta la evapotraspiración del suelo haciendo que este pierda agua. No sabemos cómo va a determinar esto la respuesta de la vegetación en el futuro frente al cambio climático.