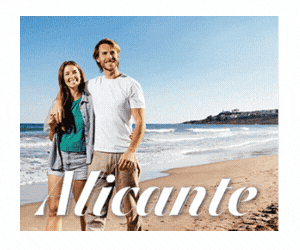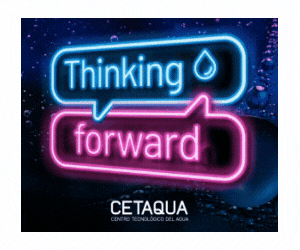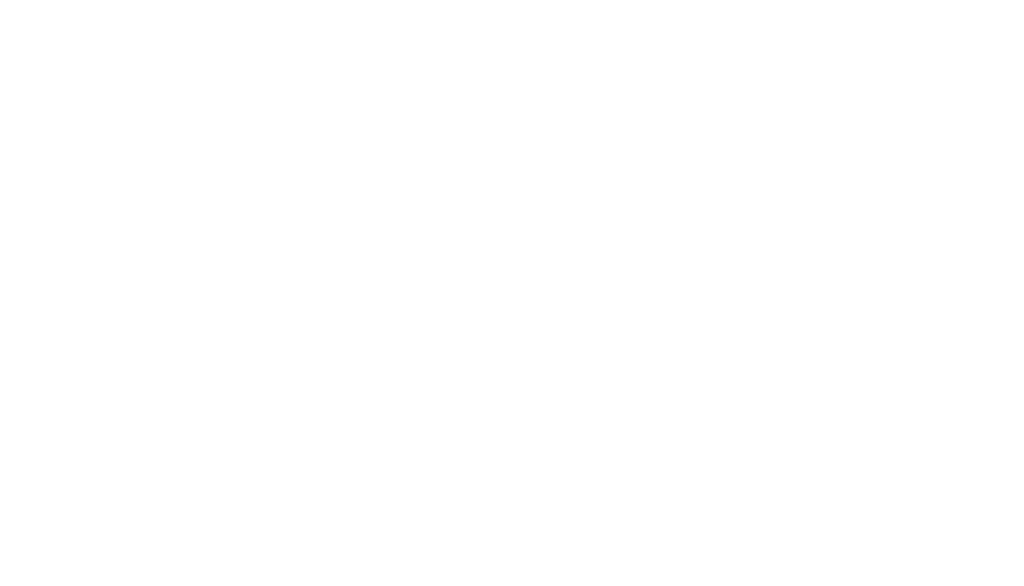A la hora de poner en marcha un gran proyecto urbanístico o empresarial, la ley obliga a realizar meticulosos estudios de impacto económico y de impacto ambiental. El objetivo no es otro que medir su viabilidad y los posibles efectos que pueda tener en el medio ambiente. Sin embargo, asombrosamente, todavía no se exigen estudios de impacto para conocer los riesgos sociales que pudiera tener ese proyecto en la vida de las personas que residen y circulan en ese entorno.
Un hecho que llevó a dos profesores universitarios a investigar y trabajar sobre esos riesgos sociales. Para lo que pusieron el foco en países del norte de Europa e incluso en Canadá o Australia, donde ya se trabaja desde hace muchos años en ese sentido. Y es que, medir las consecuencias que un gran proyecto tiene en la sociedad, también puede significar un ahorro en los costes del mismo.
Antonio Aledo (Alicante, 1963) y José Andrés Domínguez-Gómez (Granada, 1972) acaban de presentar el libro Evaluación de Impacto Social: teoría, métodos y casos. Una publicación que ha requerido entre quince y veinte años para poder ver la luz. Aunque sus dos autores aseguran que lo más duro ha sido sintetizar todos sus estudios en las casi trescientas páginas que ocupa el contenido. Texto que se ha convertido de facto en el primer manual en castellano con el que poder desarrollar proyectos empresariales e institucionales de manera equilibrada y sostenible.
De esta forma, se consigue que los beneficios para la sociedad sean mayores, al tiempo que se minimizan los impactos negativos. Lo que lleva a un considerable ahorro de los costes de estos proyectos en el largo plazo al haber evitado problemas que posteriormente requieren soluciones. Conflictos que pueden llegar incluso a paralizar las obras o desistir del objetivo final.
Una red de investigadores
En el año 2000, estos dos investigadores estudiaron el impacto del AVE a su paso por el sur de la provincia de Alicante. Después han tratado el impacto social de la ampliación del Canal de Panamá. Posteriormente han puesto el foco en el turismo, así como en la agricultura intensiva en Andalucía. También han llevado a cabo otros trabajos sobre las represas y la deslocalización de la población en Chile y en Brasil, aunque también han trabajado otros muchos ámbitos como el urbanístico.
“Teníamos acumulado mucho conocimiento, pero lo teníamos disperso”, afirma Antonio Aledo. Así que trataron de desarrollar una herramienta que diera la posibilidad, a los diferentes organismos, para actuar de otra manera. Y en ese proceso, han desarrollado una completa red de investigadores que, según afirma el profesor, se ha constituído como el grupo castellanohablante más importante en la evaluación de riesgos sociales.

El manual imprescindible
Entendieron que debían reunir toda esa información sobre riesgos sociales en un libro. Y su primer borrador nació en 2015. Pero el objetivo primordial era crear una herramienta que realmente fuera útil para todas las entidades y organizaciones. Así que trataron de resumirlo todo haciéndolo práctico y comprensible.
Querían mostrar qué pasos básicos hay que dar para realizar un proyecto de de este tipo y cuáles son los marcos teóricos en los que apoyarse. Del mismo modo que había que enseñar su materialización en una serie de casos específicos que fueran claros y pedagógicos. Y lo han conseguido, pero ahora su próximo reto es dejarlo en cien páginas para convertirlo en un manual todavía más conciso y directo.
Los primeros pasos
En noviembre pasado se creó el Real Decreto-ley 18/2017 con el que se obliga a una serie de empresas con ciertas características a realizar un reporte de información no financiera conjuntamente con sus cuentas. “Para dar información de esa parte no financiera hay que tener indicadores, pero para crear indicadores hay que seguir una cierta metodología con la que aportar unos datos que sean feacientes y verificables, así que la ley ya ha llegado”, explica José Andrés.
Sin embargo, su ámbito de actuación todavía es escaso. Y el proceso de aplicación se hace muy lento por parte de las administraciones. “Las instituciones nos encargan informes a través de proyectos de investigación, pero todavía no existe una vinculación legal”, añade. “Todos esos informes y memorias técnicas están publicadas y archivadas, así que los investigadores ponemos a disposición de los tomadores de decisiones dichos resultados para que posteriormente la iniciativa política pueda llevarlos a cabo”, comenta.
Las grandes instituciones, entre las que se encuentran las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, exigen que megaproyectos, como represas o industrias de riesgo como la minería, incorporen evaluaciones de riesgos sociales para identificar los costes que suponen para la vida de la gente. De forma que se puedan medir impactos positivos y negativos, tomando medidas para maximizar lo positivo y minimizar lo negativo.
Cuando un proyecto genera tensión social, acaba convirtiéndose en un grave problema para la empresa, para la sociedad y para las administraciones. Estas evaluaciones son útiles por tanto para estos tres factores. “Las administraciones públicas lo necesitan para predecir que, los proyectos que propongan o liciten, no generarán un conflicto y un rechazo, sino efectos positivos en la población, pero las empresas también lo necesitan para evitar que esos conflictos deriven en costes económicos”, sentencia Aledo.