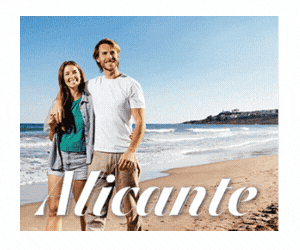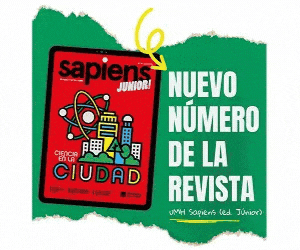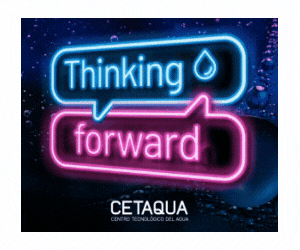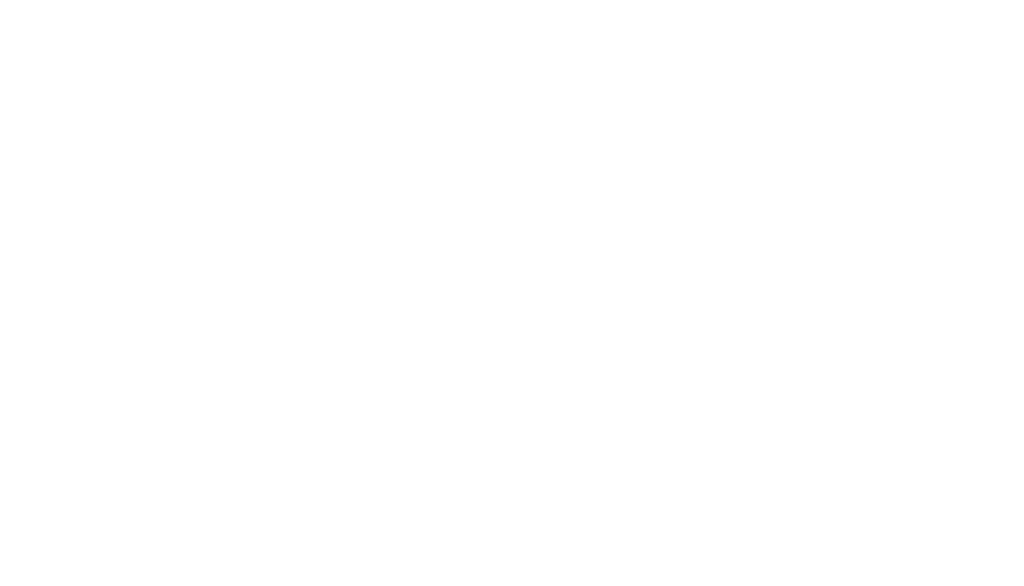Las plagas que están amenazando las plantaciones de plátanos a nivel mundial podrían encontrar pronto una solución sostenible, económica y efectiva. Se trata del quitosano. Un producto natural que se obtiene de la desacetilación parcial de la quitina. Esta sustancia presente en restos de crustáceos y mariscos podría ‘vacunar’ a la planta de la platanera. Eso evitaría el ataque feroz de los hongos patógenos que están acabando con ellas.
Una problemática que está afectando a zonas de producción de África, pero que muy pronto podría trasladarse a Centroamérica y Europa. “El plátano es uno de los productos más habituales en la cesta de la compra. Y es un alimento muy requerido en todo el mundo”, explica Luis Vicente López-Llorca, director del Grupo de Investigación de de Fitopatología de la Universidad de Alicante. “La globalización del mercado podría extender esta crisis rápidamente”, añade López-Llorca.
La aparición reciente de nuevas razas de patógenos hace peligrar los cultivos. De hecho, ya se han dado varios casos en Canarias. Es por eso que la comunidad científica está tratando de dar una solución rápida al problema. En este caso, la ‘vacuna’ se ha estado probando a nivel químico, pero podría encontrarse también de forma accesible y económica en los restos de la industria del marisco.
Un fungicida con doble función
“El quitosano actúa como elicitor de las defensas propias de la planta”, explica Federico López-Moya, del Grupo de Investigación de la UA. Según informan los investigadores, funciona como fungicida de hongos patógenos de plantas. Pero, por otro lado, es compatible con otros hongos beneficiosos que actúan como agentes de control biológico. “Esto nos llevaría además a una doble solución, ya que de esta forma se contribuiría además a la limpieza de los restos de marisco, que en ocasiones contaminan el entorno por su exceso de amoniaco”, añade López-Moya.
Estas labores de investigación, cuyo objetivo es hacer frente a las plagas y enfermedades más importantes que amenazan la producción mundial de plátanos, forman parte del proyecto MUSA. Sus trabajos están financiados por la Unión Europea, en el contexto del programa H2020.
El consorcio del proyecto, que desde 2017 trabaja con agentes de control biológico y productos naturales, lo componen hasta trece grupos de investigación. Participan empresas y expertos en este cultivo y en su manejo sostenible, procedentes de países de Europa, Centroamérica y África. Y es que estos son los lugares donde mayor incidencia se encuentra con esta problemática.
Un problema emergente
La mayor parte de las plantas de platanera se reproducen desde sus vástagos. El hongo Fusarium oxysporum f.sp. cubense, ataca directamente a la raíz, matando a la planta y evitando su reproducción. Esta raza tropical de tipo 4 es por tanto muy virulenta y de difícil control.
Pero además se encuentra actualmente en plena expansión a escala mundial. Desde el el proyecto MUSA se están generando soluciones para el control sostenible de este hongo. Y también de otro tipo de plagas como el picudo negro y otros patógenos habituales de la platanera.
Un taller para ver nuevas aplicaciones
Este grupo de investigación reunirá este julio a investigadores y personal de empresas relacionadas con la platanera. La cita será del 2 al 4 en el Laboratorio de Fitopatología del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, situado en la Facultad de Ciencias de la UA.
La reunión servirá para llevar a cabo un taller con el que demostrar el potencial del quitosano extraído de los residuos de la industria marisquera. Y así su aplicación en el manejo sostenible de plagas y enfermedades. Un curso que estará dirigido por el propio investigador Federico López-Moya, del Grupo de Investigación de Fitopatología de la UA.