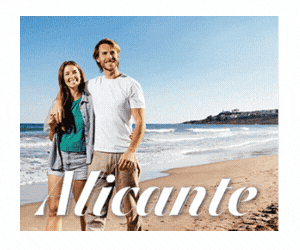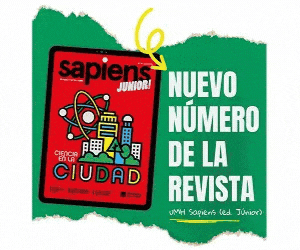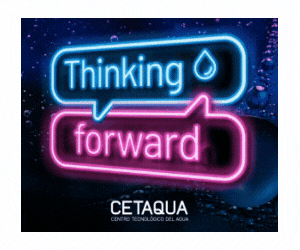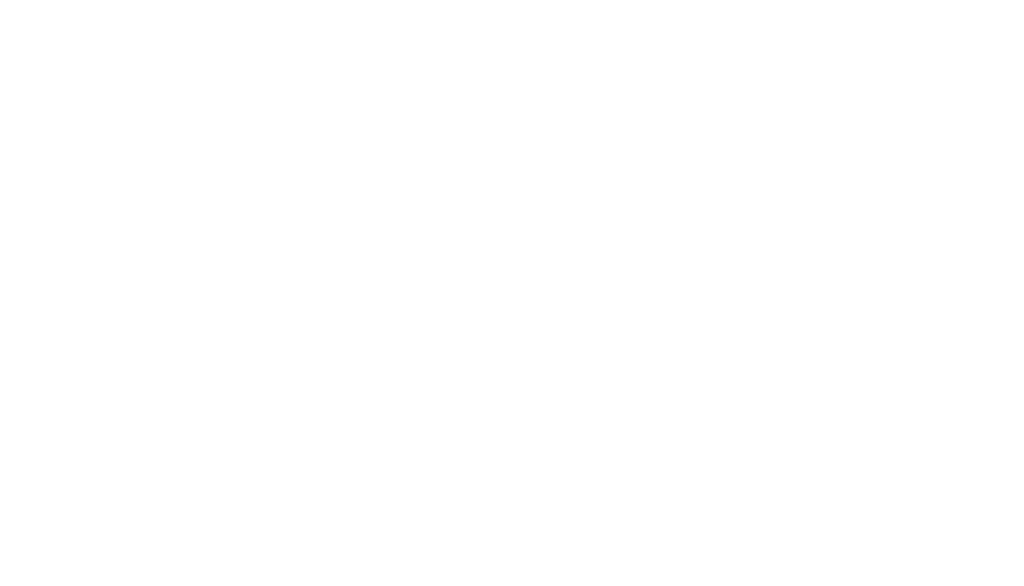Conocer la evolución del hielo marino no es suficiente para estudiar los efectos del cambio climático en los ecosistemas de estos fondos antárticos. También es decisivo determinar la intensidad de la producción local de fitoplancton durante el verano antártico. Así lo destaca ahora un nuevo trabajo de un equipo de investigación de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la UB (IRBio) publicado en la revista Marine Environmental Research.
Las temperaturas extremadamente bajas, las corrientes oceánicas fuertes y la extensa cobertura estacional de hielo marino son factores que determinan las particularidades de estos ecosistemas marinos. En concreto, la estacionalidad en la formación de hielo en la superficie marina es uno de los procesos que afectan más directamente la dinámica de los ecosistemas marinos y el flujo de materia y energía en las complejas redes tróficas de la Antártida. Durante el invierno, el hielo y la nieve acumulada limitan la disponibilidad de luz. Y, en consecuencia, reducen la actividad de los organismos fotosintéticos. Eso afecta a la producción de krill, un recurso básico en la red alimentaria de los ecosistemas marinos antárticos.
La península Antártica es la región del continente blanco más afectada por el cambio climático. Según los datos actuales, durante el invierno se produce una disminución de la duración del hielo marino en el norte y un desplazamiento hacia el sur de especies como el krill antártico. Así pues, las condiciones actuales registradas en el norte de la península Antártica podrían ser un modelo de referencia para el futuro de las regiones del suroeste peninsular, siempre que la producción veraniega de fitoplancton no cambie, remarcan los expertos.
El agujero de ozono en la Antártida crece por encima de la media de esta década
La relación con el hielo en superficie
El fitoplancton es la fuente principal de carbono orgánico de los ecosistemas antárticos situados a poca profundidad. Estas algas que crecen debajo del hielo o viven pegadas a las rocas no entran en la red trófica en su mayor parte a través de los herbívoros. La mayor parte lo hace en forma de detritus. «La presencia de hielo en la superficie del mar limita la producción primaria durante gran parte del año», explica Lluís Cardona. Este, como primer autor del artículo y profesor del IRBio, añade que eso «determina que las redes tróficas bentónicas dependan en gran medida de la materia orgánica acumulada en los fondos marinos durante los meses de verano».
La novedad, resalta, está en que «hasta ahora se creía que esta dependencia sería más acusada en las áreas donde la superficie del mar se mantiene congelada durante más tiempo». Eso «implicaría una menor diversidad de nichos tróficos y una red trófica más corta y redundante a medida que nos desplazamos hacia el sur». El trabajo publicado ahora, sin embargo, destaca que la intensidad de la afloramiento estival de fitoplancton altera este gradiente. Y, por tanto, que la estructura de los sistemas bentónicos costeros se ve fuertemente modificada allí donde el afloramiento es muy intenso.
Nuevo sistema de análisis
Para averiguarlo primero han identificado el papel de cada organismo en la estructura y la función del ecosistema. Unos análisis que aplicaron a las especies marinas capturadas en punta Rothera, caleta Cierva y las bahías Fildes, Esperanza y Paraíso, al oeste de la península Antártica y las islas Shetland del Sur. La medición de los isótopos estables de carbono y nitrógeno han permitido constatar la gran estabilidad del nivel trófico de cada especie. Y, a la vez, detectar una notable variabilidad geográfica en las fuentes de carbono consumidas.
¿Qué es lo que les aportaba el estudio de los isótopos de carbono y nitrógeno? Las metodologías empleadas en estudios anteriores, centradas en particular en los contenidos estomacales aportaban una elevada resolución taxonómica. Pero, indican, no ofrecían una visión integrada de la dieta a lo largo del tiempo. Y eso generaba una gran disparidad de resultados.
La UE busca en el Ártico el camino para un futuro sostenible
Aplicar simulaciones de la duración del hielo en superficie
Según concluyen, «allí donde la producción de fitoplancton es muy intensa, el ecosistema bentónico recibe una avalancha de materia orgánica proveniente del fitoplancton que convierte la fuente básica de carbono para las especies bentónicas, con independencia de la latitud y la duración del hielo marino». Esto, señala Cardona, «reduce la importancia de las algas bentónicas como fuente de carbono». Un factor que, puntualiza, «sin embargo no es muy elevado». ¿Por qué? Estas algas ya «están protegidas de los herbívoros por defensas químicas», es decir, productos naturales repulsivos.
Por lo tanto, en las áreas donde hay una afloramiento veraniega de fitoplancton más intensa, se observa una red trófica más corta y redundante. Como también ocurre allí donde la superficie del mar se mantiene congelada muchos meses, apuntan. «Así pues, para evaluar el impacto del cambio climático en los ecosistemas bentónicos es tan importante predecir los cambios en la producción veraniega de fitoplancton como simular la duración del hielo en la superficie del mar», subraya el investigador. Món Planeta