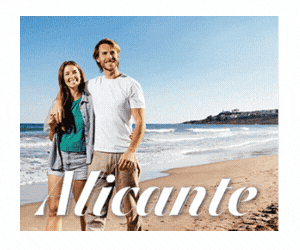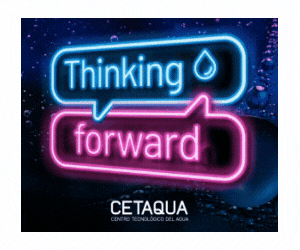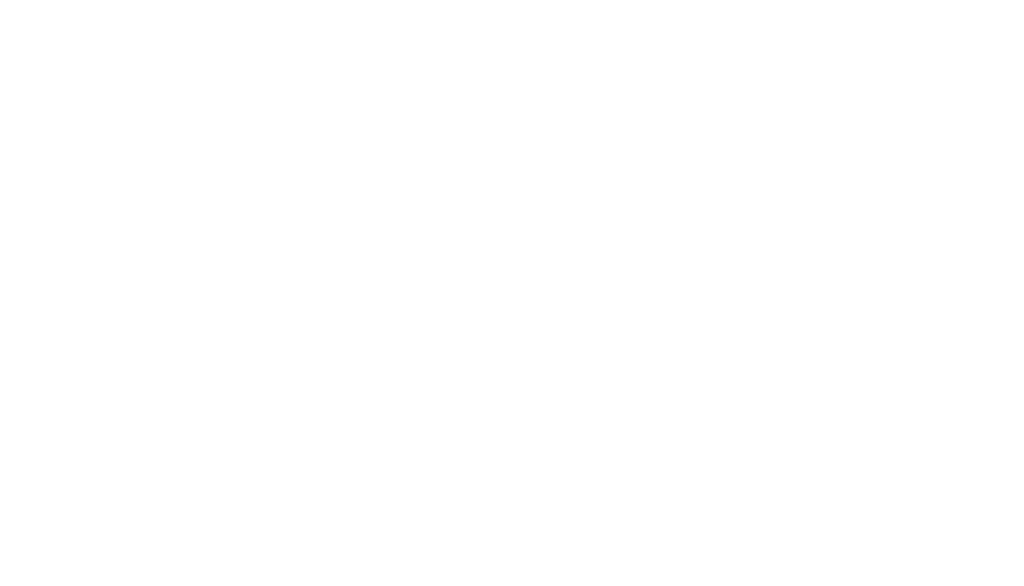Con las leyes en la mano. Así se quiere mover Europa para mantener su papel de liderazgo en la lucha contra la acción climática. Miguel Castroviejo, coordinador de los consejeros de medioambiente de la representación permanente de España ante la Unión Europea, destaca el paso a la elevación de norma legislativa respecto a los acuerdos internacionales. En un encuentro que forma parte del ciclo que acoge Casa Mediterráneo de voces contra la crisis climática, el diplomático español señala tres áreas en los que esos efectos serán más visibles. Transporte, renovación de edificios e impulso de economía circular serán los más evidentes.
¿Qué perjuicios causaría no actuar? Según cuenta Castroviejo, la Comisión encargó un estudio para ello con los diferentes efectos que tendría. Uno sería la reducción del PIB un 2% anual en 2100 si se mantuviera un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso representa unos 240.000 millones de euros. Los efectos de las catástrofes naturales afectarían de manera recurrente a 2/3 de la población, es decir un 66%, una cifra significativamente mucho mayor que el 5% de media que se ha estimando entre las décadas de 1981 a 2010. A los daños personales habría que sumar los económicos. «Y solo en inundaciones podrían llegar a costar un billón al año», apunta.
La política de clima es relativamente reciente, indica el coordinador de medioambiente en la representación permanente de España ante la Unión Europea. «Con un desarrollo y evolución muy acelerada. Es difícil ver otros sectores que hayan tenido este aumento tan fuerte y tan rápido». Eso sí, matiza, «nada ocurre de la noche a la mañana. Los Acuerdos de París fueron una toma de conciencia muy fuerte. Y lo relevante es que en materia de clima los grandes objetivos los toma el Consejo Europeo. En la Unión Europea es muy frecuente que decisiones políticas los tomen los acuerdos sectoriales de los consejos de ministros porque son muy relevantes para toda Europa. Y los del Consejo Europeo, la reunión de todos los Jefes de Estado, son los de mayor relevancia porque no hay nada más alto».
El error en la teoría de Kioto
Partiendo de 2007, cuando se marcaron los acuerdos para este año de 2020, Castroviejo repasa los diferentes acuerdos sobre el clima. Y ahí subraya el cambio entre el Protocolo de Kioto firmado en 1997 y los Acuerdos de París en 2015. «Kioto ponía esencialmente las obligaciones en los países desarrollados, que tenían obligación de reducción, contribución financiera… Y los no desarrollados, con China en aquel grupo, por ejemplo, no tenían ese tipo de obligación». Aquello creó lo que considera la disfunción que perjudicó a su aplicación incluso hasta hoy día, cuando sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año el segundo periodo de aplicación.
La oportunidad perdida en la COP25 y la razón para continuar
En 2010 el fracaso del encuentro de Copenhague dejó claro que se debía cambiar el enfoque de diferentes acciones entre ricos y pobres. Tras la reflexión de aquellos años, se llegaría a París. Pero fue antes cuando se marcaron los objetivos 20/20/20. Estos quedaron asociados al año 2020 porque se pretendía lograr un triplete de veinte puntos porcentuales. Uno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dos, llegar a cifra en contribución de renovables a la energía. Y tres, mejorar en esos números la eficiencia energética.
Los avances conseguidos
Castroviejo destaca que esos objetivos 20/20/20 «en materia de reducción de gases, Europa ya lo ha logrado». Los datos de 2018 ya eran superiores, con un 23%. En renovables, el conjunto de la Unión está sobre esa cifra. Y en eficiencia energética, «íbamos bien, cerca del 20%». En octubre de 2014, recuerda, el Consejo Europeo «vuelve a tomar el timón para preparar la contribución que llevaría a la cumbre sobre el clima de París». Y aquí destaca que Europa, como organización, «es líder en esta materia y con objetivos ambiciosos».
La aceleración que mencionaba Castroviejo se hace evidente en este caso. Si al principio la reducción de gases que se pretendía era un 20% respecto a 1990, para el 2030 se pretende doblar esa reducción y que llegue al 40%. «El ritmo de reducción es muy considerable». Las renovables pasarían a ser un 32% de las fuentes energéticas y la eficiencia también estaría en ese mismo porcentaje. «Hoy día, a principios de 2020, tenemos en instrumentos legislativos todos los normas en marcha para lograr los objetivos de 2030″. Y así, tenemos el comercio de emisiones para las industrias fijas, el reparto de esfuerzos en todos los Estados para las industrias menores o transporte. Y la legislación de renovables a la que se le ha dado un impulso muy fuerte».