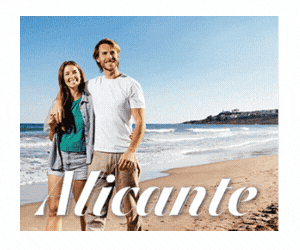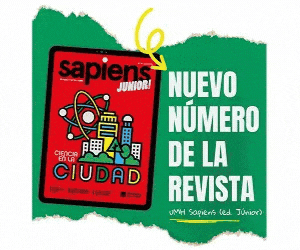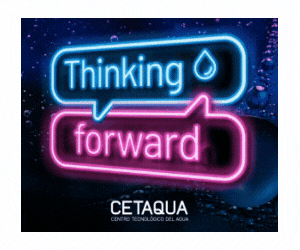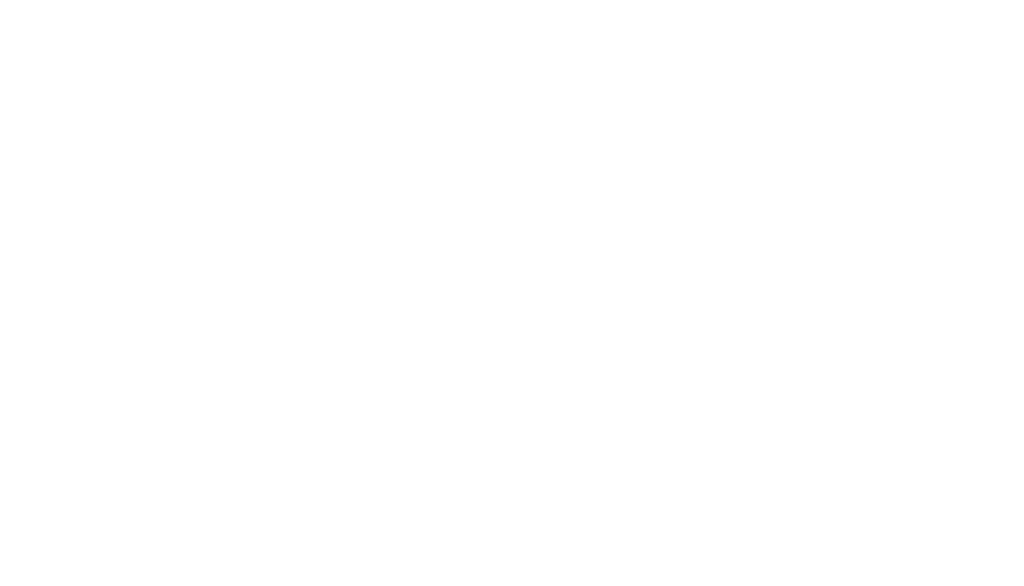La situación dramática desatada por el coronavirus deja cifras escalofriantes con más de dos millares de muertos en España y decenas de miles de infectados. Todo ello sin haber llegado al pico de contagios, previsto para mediados de abril. Es por eso que el establecimiento del estado de alarma en el país, para tratar de contener al Covid-19 y sus síntomas, ha conllevado drásticas medidas de seguridad y contención como el confinamiento en casa. Medidas que tienen también consecuencias medioambientales. El parón que ha registrado el tráfico de vehículos ha reducido en este caso de forma drástica la emisión de partículas contaminantes.
En cuanto al dióxido de nitrógeno, los datos registrados marcan un descenso de hasta el 60% y apenas alcanzan el 40% del límite fijado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. De momento, cuando la prioridad de todas las autoridades debe ser revertir esta crisis sanitaria para evitar más muertes y contagios, tampoco hay que perder de vista estas cifras, que hablan también de un modelo de movilidad urbana en el que se evidencian diversas deficiencias. Lo explica Adrián Fernández Carrasco, ingeniero de Obras Públicas especializado en Transporte y responsable de la campaña de Movilidad en Greenpeace España.

—¿A qué se debe el ligero repunte del día 17 de marzo en las estadísticas?
—El 17 de marzo hubo un repunte generalizado en todas las ciudades que hemos visto. Aunque las emisiones habían descendido de forma drástica con la bajada del tráfico, esa bajada había coincidido también con una borrasca o una DANA, que fue breve pero suficiente como para hacer una pequeña limpieza de partículas en el ambiente. Tras la borrasca, los datos de partículas de dióxido de nitrógeno subieron ligeramente el día 17. Se juntó la reducción del tráfico con viento y precipitación. Eso al fin y al cabo es como limpiar la casa. Lo que está ocurriendo ahora en la Comunitat Valenciana.
Cuando desaparece esa borrasca, pasamos a una fase de estabilización térmica y atmosférica. En circunstancias normales, esa estabilidad sería suficiente para volver a los niveles nocivos. Sin embargo, hemos visto que el repunte no ha sido tan pronunciado como para ello. Estos últimos días, que ha habido de nuevo inestabilidad, ha indicado que de nuevo iba bajando. Cuando algo está sucio, depende de dos factores: cuánto se limpia y cuánto se ensucia. En estos momentos estamos limpiando y dejando de ensuciar. Será la ausencia de emisiones la que nos permitirá mantenerlo en niveles salubres.
—¿Se puede considerar esto como la evidencia definitiva de que las ciudades han de optar por una movilidad diferente por el bien de la salud pública?
—Esperaba no haber tenido que no hubiésemos tenido que llegar a este punto de restricción total de la movilidad para que se plasmara la evidencia y para que fuéramos conscientes de que necesitamos una movilidad diferente. Las emisiones proceden del tráfico y de la industria, mayormente. En otras ciudades del mundo también influyen las centrales térmicas. Efectivamente, en el caso de las grandes ciudades españolas es sobre todo a causa del tráfico.
—¿Qué otros perjuicios ocasiona el modelo actual?
—El sistema de movilidad de nuestras ciudades no solo es nocivo por la calidad del aire que nos deja, sino también por otros aspectos. En el aspecto económico, la dependencia del coche nos cuesta mucho dinero. La congestión nos cuesta tiempo. Socialmente es injusto porque hay capas sociales o gente con diversidad funcional que no tiene acceso al coche. También es molesto por el ruido.
Son muchos los factores, pero lo que extraigo de esta crisis es que, cuando hay un bien como es la defensa de la salud pública, donde todos estamos de acuerdo y nos encerramos en casa por preservar la salud de todos nosotros, este principio debería ser extensible a las muertes por contaminación. No tendría que hacer falta llegar a la restricción total de la movilidad, pero nadie debería poner el grito en el cielo por tomar decisiones drásticas y prohibir determinados coches o restringir el vehículo privado.
—¿Cuáles serán las primeras consecuencias de esta mejora de la calidad del aire que estamos observando?
—Este es el aire que deberíamos estar respirando siempre y no el aire contaminado que solemos registrar. Pero lo mismo sucede también con el agua. Me gustaría poder afirmar que el hecho de tener niveles salubres en estos últimos días va a salvar vidas. La Agencia Europea del Medio Ambiente afirma que se producen 35.000 muertes prematuras al año a causa de la contaminación. Me gustaría decir que algunas de esas vidas se van a salvar, pero no lo puedo decir porque la realidad es más tozuda.

Esas muertes se deben a la exposición a largo plazo. Si han estado respirando aire nocivo durante años, aunque tengan unas semanas de aire limpio, si volvemos a lo de siempre, pues, no servirá para decir que estamos salvando vidas. Servirá para tomar algunas estadísticas, comparar y evaluar, pero no para afirmar que estamos salvando vidas o que estamos salvando el cambio climático. No necesitamos quince días o un mes, sino un cambio de modelo.
—¿De qué forma podemos notarlo en la vida diaria?
—Esto nos debe hacer reflexionar. Las consecuencias que estamos viviendo nos deberían indicar hasta qué punto es necesario cambiar de modelo. Respiramos mejor, notamos que mejoran nuestro pelo o la piel. No somos conscientes de hasta qué punto la mala calidad del aire nos afecta. Habrá gente que vive cerca de autopistas o de zonas con mucho tráfico que ahora mismo estén durmiendo mejor que nunca porque si no hay tráfico tampoco hay ruido. Espero que la gente se esté dando cuenta de las ventajas de tener una ciudad en la que no hay tantos coches.
—¿Qué otras consecuencias ambientales positivas se están detectando con este parón?
—Nos han preguntado mucho también por las emisiones de CO2. El cambio climático no se soluciona con una semana de parón, pero sí estamos viendo ligeras variaciones en algunos aspectos como en la generación de energía eléctrica. Esto nos permite conocer mejor cuál es la flexibilidad del sistema eléctrico, que es muy rígido porque es muy predecible por sus algoritmos que permiten adelantarse a la demanda estimada. Cuando surge algo que trastoca la demanda social, pues hay que ver como se reacciona y qué incidencia tiene en las emisiones. Pero todavía hay que ver si se consume más o menos luz y por tanto si se generan más o menos emisiones
A partir de esta semana, que se ha decretado el cierre de fronteras, también se podrán ver datos en los que habrá una reducción drástica con un bajón sin precedentes del tráfico aéreo. Esto nos dará datos no solo ambientales sino también sociales y empresariales. Además, se está viendo una guerra con el precio del petróleo. Se están viendo muchos aspectos que, aunque no tengan una derivada ambiental inmediata, sí que van a condicionar mucho cómo se va a salir de esta.
—¿Cuál sería el error, después de todo esto?
—Cuando veamos cómo salimos, habrá que ver qué escenario futuro se plantea. Quién se queda, quién se va. Existe el riesgo, como sucedió en la crisis de 2008, de que todo un movimiento climático como el que surgió el año pasado con la Juventud por el Clima y los pactos para la reducción de emisiones, queden enmascarados por esta crisis económica, que retrasará todo. En la anterior crisis, muchas normativas quedaron derogadas o se demoraron en el tiempo con la excusa de que había una crisis y era más importante salvar eso que lo ambiental o lo social. Ahora parece que está más claro que las personas van primero, pero habrá que ver cómo evoluciona.
—¿Qué medidas deberían adoptar las ciudades cuando volvamos a la normalidad?
—Es pronto para afirmar si esta crisis va a generar nuevas ideas, pero las recetas para las ciudades son claras: si se confirma una vez más que el tráfico privado es la principal causa de contaminación atmosférica, la solución pasa por priorizar el transporte público frente al privado (cosa que actualmente no sucede, basta ver cómo son las calles) y limitar la a los vehículos más contaminantes en general y en particular a a las zonas que tengan mejor oferta de transporte público, como el centro de las grandes ciudades.